EL POZO
Juan Carlos Onetti
Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios.
Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado, desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros.
Recuerdo que, antes que nada, evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo, enrojecido, con la piel a punto de rajarse, diciendo:
—“Date cuenta el serán hijos de perra. Vienen veinte por día y ninguno se afeita”.
Era una mujer chica, con unos dedos alargados en las puntas, y lo decía sin indignarse, sin levantar la voz, en el mismo tono mimoso con que saludaba al abrir la puerta. No puedo acordarme de la cara; veo nada más que el hombro irritado por las barbas que se le habían estado frotando, siempre en ese hombro, nunca en el derecho, la piel colorada y la mano de dedos finos señálandola.
Después me puse a mirar por la ventana, distraído, buscando descubrir cómo era la cara de la prostituta. Las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban, como siempre, la mujer gorda lavando en la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado, con el pañuelo blanco y amarillo colgándole frente al pecho. El chico andaba en cuatro patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada y, mirándole el trasero, me dio por pensar en cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso.
Seguí caminando, con pasos cortos, para que las zapatillas golpearan muchas veces en cada paseo. Debe haber sido entonces que recordé que mañana cumplo cuarenta años. Nunca me hubiera podido imaginar así los cuarenta años, solo y entre la mugre, encerrado en la pieza. Pero esto no me dejó melancólico. Nada más que una sensación de curiosidad por la vida y un poco de admiración por su habilidad para desconcertar siempre. Ni siquiera tengo tabaco.
No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias. Porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los cuarenta años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde.
Encontré un lápiz y un montón de proclamas abajo de la cama de Lázaro, y ahora se me importa poco de todo, de la mugre y el calor y los infelices del patio. Es cierto que no sé escribir, pero escribo de mí mismo.
Ahora se siente menos calor y puede ser que de noche refresque. Lo difícil es encontrar el punto de partida. Estoy resuelto a no poner nada de la Infancia. Como niño era un imbécil: sólo me acuerdo de mí años después, en la estancia o en el tiempo de la Universidad. Podría hablar de Gregorio, el ruso que apareció muerto en el arroyo, de María Rita y el verano en Colonia. Hay miles de cosas y podría llenar libros.
Dejé de escribir para encender la luz y refrescarme los ojos que me ardían. Debe ser el calor. Pero ahora quiero algo distinto. Algo mejor que la historia de las cosas que me sucedieron. Me gustaría escribir la historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, queriendo o no. O los sueños. Desde alguna pesadilla, la más lejana que recuerde, hasta las aventuras en la cabaña de troncos. Cuando estaba en la estancia, soñaba muchas noches que un caballo blanco saltaba encima de la cama. Recuerdo que me decían que la culpa la tenía José Pedro porque me hacía reir antes de acostarme, soplando la lámpara eléctrica para apagarla.
Lo curioso es que, si alguien dijera de mi que soy “un soñador”, me daría fastidio. Es absurdo. He vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar. Es porque se me da la gana, simplemente. Y si elijo el sueño de la cabaña de troncos, no es porque tenga alguna razón especial. Hay otras aventuras más completas, más interesantes, mejor ordenadas. Pero me quedo con la de la cabaña porque me obligará a contar un prólogo, algo que me sucedió en el mundo de los hechos reales hace unos cuarenta años. También podría ser un plan el ir contando un “suceso” y un sueño. Todos quedaríamos contentos.
Aquello pasó un 31 de diciembre, cuando vivía en Capurro. No sé si tenía 15 o 16 años; sería fácil determinarlo pensando un poco, pero no vale la pena. La edad de Ana María la sé sin vacilaciones: 18 años. 18 años, porque murió unos meses después y sigue teniendo esa edad cuando abre por la noche la puerta de la cabaña y corre sin hacer ruido, a tirarse en la cama de hojas.
Era un fin de año y había mucha gente en casa. Recuerdo el champán, que mi padre estrenaba un traje nuevo y que yo estaba triste o rabioso, sin saber por qué, como siempre que hacían reuniones y barullo. Después de la comida los muchachos bajaron al jardín. (Me da gracia ver que escribí bajaron y no bajamos.) Ya entonces nada tenía que ver con ninguno.
Era una noche caliente, sin luna, con un cielo negro lleno de estrellas. Pero no era el calor de esta noche en este cuarto, sino un calor que se movía entre los árboles y pasaba junto a uno como el aliento de otro que nos estuviera hablando o fuera a hacerlo.
Estaba sentado en unas bolsas de portland endurecido, solo, y a mi lado había un azadón con el mango blanco de cal. Oía los chillidos que estaban haciendo con unas cornetas compradas a propósito y que llegaron junto con el champán, para despedir el año. En casa tocaban música. Estuve mucho tiempo así, sin moverme, hasta que oí el ruido de pasos y vi a la muchacha que venía caminando por el sendero de arena.
Puede parecer mentira: pero recuerdo perfectamente que desde el momento en que reconocí a Ana María —por la manera de llevar un brazo separado del cuerpo y la inclinación de la cabeza— supe todo lo que iba a pasar esa noche. Todo menos el final, aunque esperaba una cosa con el mismo sentido.
Me levanté y fui caminando para alcanzarla, con el plan totalmente preparado, sabiéndolo, como el se tratara de alguna cosa que ya nos había sucedido y que era inevitable repetir. Retrocedió un poco cuando la tomé del brazo; siempre me tuvo antipatía o miedo.
—Hola.
—Hola.
Yo le hablaba de Arsenio, bromeando. Ella estaba cada vez más fría, apurando el paso, buscando las calles entre los árboles. Cambié en seguida de táctica y me puse a elogiar a Arsenio con una voz seria y amistosa. Desconfió un momento, nada más. Empezó a reírse a cada palabra, tirando la cabeza para atrás. A ratos se olvidaba y me iba golpeando con el hombro al caminar, dos o tres veces seguidas. No sé a qué olía el perfume que se había puesto. Le dije la mentira sin mirarla, seguro de que iba a creerla. Le dije que Arsenio estaba en la casita del jardinero, en la pieza del frente, fumando en la ventana, solo. (Por qué no hubo nunca ningún sueño de algún muchacho fumando solo de noche, así, en una ventana, entre los árboles.) Nos combinamos para entrar por la puerta del fondo y sorprenderlo. Ella iba adelante, un poco agachada para que no pudieran verla, con mil precauciones para no hacer ruido al pisar las hojas. Podía mirarle los brazos desnudos y la nuca. Debe haber alguna obsesión ya bien estudiada que tenga como objeto la nuca de las muchachas, las nucas un poco hundidas, infantiles, con el vello que nunca se logra peinar. Pero entonces yo no la miraba con deseo. Le tenía lástima, compadeciándola por ser tan estúpida, por haber creído en mi mentira, por avanzar así, ridícula, doblada, sujetando la risa que le llenaba la boca por la sorpresa que íbamos a darle a Arsenio.
Abrí la puerta, despacio. Ella entró la cabeza; y el cuerpo, solo, tomó por un momento algo de la bondad y la inocencia de un animal. Se volvió para preguntarme, mirándome. Me incliné, casi le tocaba la oreja:
—¿No te dije que en el frente? En la otra pieza.
Ahora estaba seria y vacilaba, con una mano apoyada en el marco, como para tomar impulso y disparar. Si lo hubiera hecho, yo tendría que quererla toda la vida. Pero entró; yo sabía que iba a entrar y todo lo demás. Cerré la puerta. Había una luz de farol filtrada por la ventana que sacaba de la sombra la mesa cuadrada, con un hule blanco, la escopeta colgada en la pared, la cortina de cretona que separaba los cuartos.
Ella me tocó la mano y la dejó en seguida. Caminó en puntas de pie hasta la cortina y la apartó de un manotazo. Yo creo que comprendió todo de golpe, sin proceso, de la misma manera que yo lo había concebido. Dio media vuelta y vino corriendo, desesperada, hasta la puerta.
Ana María era grande. Es larga y ancha todavía cuando se extiende en la cabaña y la cama de hojas se hunde con su peso. Pero en aquel tiempo yo nadaba todas las mañanas en la playa; y la odiaba. Tuvo, además, la mala suerte de que el primer golpe me diera en la nariz. La agarré del cuello y la tumbé. Encima suyo, fui haciendo girar las piernas, cubriéndola, hasta que no pudo moverse. Solamente el pecho, los grandes senos, se le movían desesperados de rabia y de cansancio. Los tomé, uno en cada mano, retorciéndolos. Pudo zafar un brazo y me clavó las uñas en la cara. Busqué entonces la caricia más humillante, la más odiosa. Tuvo un salto y se quedó quieta en seguida, llorando, con el cuerpo flojo. Yo adivinaba que estaba llorando sin hacer gestos. No tuve nunca, en ningún momento, la intención de violarla; no tenía ningún deseo por ella., Me levanté, abrí la puerta y salí afuera. Me recosté en la pared para esperarla. Venía música de la casa y me puse a silbarla, acompañándola.
Salió despacio. Ya no lloraba y tenía la cabeza levantada, con un gesto que no le había notado antes. Caminó unos pasos, mirando el suelo como al buscara algo. Después vino hasta casi rozarme. Movía los ojos de arriba abajo, llenándome la cara de miradas, desde la frente hasta la boca. Yo esperaba el golpe, el insulto, lo que fuera, apoyado siempre en la pared, con las manos en los bolsillos. No silbaba, pero Iba siguiendo mentalmente la música. Se acercó más y me escupió, volvió a mirarme y se fue corriendo.
Me quedé inmóvil y la saliva empezó a correrme, enfriándose, por la nariz y la mejilla. Luego se bifurcó a los lados de la boca. Caminé hasta el portón de hierro y salí a la carretera. Caminé horas, hasta la madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear. Tenía la cara seca.
En el mundo de los hechos reales, yo no volví a ver a Ana María hasta seis meses después. Estaba de espaldas, con los ojos cerrados, muerta, don una luz que hacía vacilar los pasos y que le movía apenas la sombra de la nariz. Pero ya no tengo necesidad de tenderle trampas estúpidas. Es ella la que viene por la noche, sin que yo la llame, sin que sepa de dónde sale. Afuera cae la nieve y la tormenta corre ruidosa entro los árboles. Ella abre la puerta de la cabaña y entra corriendo. Desnuda, se extiende sobre la arpillera de la cama de hojas.
Pero la aventura merece, por lo menos, el mismo cuidado que el suceso de aquel fin del año. Tiene siempre un prólogo, casi nunca el mismo. Es en Alaska, cerca del bosque de pinos donde trabajo. O en Klondike, en una mina de oro. O en Suiza, a miles de metros de altura, en un chalet donde me he escondido para poder terminar en paz mi obra maestra. (Era en un sitio semejante donde estaba Iván Bunin, muy pobre, cuando a fines de un año le anunciaron que le habían dado el Premio Nobel.) Pero, en todo caso, es un lugar con nieve. Otra advertencia: no sé si cabaña y choza son sinónimos; no tengo diccionario y mucho menos a quien preguntar. Como quiero evitar un estilo pobre, voy a emplear las dos palabras, alternándolas.
En Alaska, estuve aquella noche, hasta las diez, en la taberna del “Doble Trébol”. Hemos pasado la noche jugando a las cartas, fumando y bebiendo. Somos los cuatro de siempre. Wright, el patrón; el sheriff Maley, y Raymond el Rojo, siempre impasible y chupando una larga pipa. Nos reímos por las trampas de Maley, que es capaz de jugar un póker de ases contra un full al as. Pero nunca nos enojamos; se juega por monedas y sólo buscamos pasar una noche amable y juntos. A las diez, puntualmente, me levanto, pago mi gasto y comienzo a vestirme. Hay que ponerse nuevamente la chaqueta de pieles, el gorro, los guantes, recoger el revólver. Tomo un último trago para defenderme del frío de afuera, saludo y me vuelvo a casa en el trineo.
Algunas veces intentan asaltarme o descubro ladrones en el aserradero. Pero por lo general este viaje no tiene Interés y hasta he llegado a suprimirlo, conservando apenas un breve momento en que levanto la cara hacia el cielo, la boca apretada y los ojos entrecerrados, pensando en que muy pronto tendremos una tormenta de nieve y puede sorprenderme en camino. Diez años en Alaska me dan derecho a no equivocarme. Azuzo los perros y algo.
Después estoy en la cabaña. Cierro la puerta —sin trancarla, claro— y me acuclillo frente a la chimenea para encenderla. Lo hago en seguida; en la aventura de:' las diez mil cabezas de ganado, un indio me enseñó un sistema para hacer fuego rápidamente, aun al aire libre. Miro el movimiento del fuego y acerco el pecho al calor, las manos y las orejas. Por un momento quedo inmóvil, casi hipnotizado sin ver, mientras el fuego ondea delante de mis ojos, sube, desaparece, vuelve a alzarse bailando, Iluminando mi cara inclinada, moldeándola con su luz roja hasta que puedo sentir la forma de mis pómulos, la frente, la nariz, casi tan claramente como si me viera en un espejo, pero de una manera más profunda. Es entonces que la puerta se abre y el fuego se aplasta como un arbusto, retrocediendo temeroso ante el viento que llena la cabaña. Ana María entra corriendo. Sin volverme, sé que es ella y que está desnuda. Cuando la puerta vuelve a cerrarse, sin ruido, Ana María está ya en la cama de hojas esperando.
Despacio, con el mismo andar cauteloso con el que me acerco a mirar los pájaros de la selva, cuando se bañan en el río, camino hasta la cama. Desde arriba, sin gestos y sin hablarle, miro sus mejillas que empiezan a llenarse de sangre, las mil gotitas que le brillan en el cuerpo y se mueven con las llamas de la chimenea, los senos que parecen oscilar, como si una luz de cirio vacilara, conmovida por pasos silenciosos. La cara de la muchacha tiene entonces una mirada abierta, franca, y me sonríe abriendo apenas los labios.
Nunca nos hablamos. Lentamente, sin dejar de mirarla, me siento en el borde de la cama y clavo los ojos en el triángulo negro donde aún brilla la tormenta. Es entonces, exactamente, que empieza la aventura. Esta es la aventura de la cabaña de troncos.
Miro el vientre de Aria María, apenas redondeado; el corazón empieza a saltarme enloquecido y muerdo con toda mi fuerza el caño de la pipa. Porque suavemente los gruesos muslos se ponen a temblar, a estremecerse, corno dos brazos de agua que rozara el viento, a separarse, después, apenas, suavemente. Debe estar afuera retorciéndose la tormenta negra, girando entre los árboles lustrosos. Yo siento el calor de la chimenea en la espalda, manteniendo fijos los ojos en la raya que separa los muslos, sinuosa, que se va ensanchando como la abertura de una puerta que el viento empujara, alguna noche en la primavera. A veces, siempre inmóvil, sin un gesto, creo ver la pequeña ranura del sexo, la débil y confusa sonrisa. Pero el fuego baila y mueve las sombras, engañoso. Ella continúa con las manos debajo deja cabeza, la cara grave, moviéndose solamente en el balanceo perezoso de las piernas.
Bajé a comer. Las mismas caras de siempre, calor en las calles cubiertas de banderas y un poco de sal de más en la comida. Conseguí que Lorenzo me fiara un paquete de tabaco. Según la radio del restaurant, Italia movilizó medio millón de hombres hacia la frontera con Yugoslavia; parece que habrá guerra. Recién ahora me acuerdo de la existencia de Lázaro y me parece raro que no haya vuelto todavía. Estará preso por borracho o alguna máquina le habrá llevado la cabeza en la fábrica. También es posible que tenga alguna de sus famosas reuniones de célula. Pobre hombre. Releo lo que acabo de escribir, sin prestar mucha atención, porque tengo miedo de romperlo todo. Hace horas que escribo y estoy contento porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante, tampoco me importa.
Allí acaba la aventura de la cabaña de troncos. Quiero decir que es eso, nada más que eso. Lo que yo siento cuando miro a la mujer desnuda en el camastro no puede decirse, yo no puedo, no conozco las palabras. Esto, lo que siento, es la verdadera aventura. Parece idiota, entonces, contar lo que menos interés tiene. Pero hay belleza, estoy seguro, en una muchacha que vuelve inesperadamente, desnuda, una noche de tormenta, a guarecerse en la casa de leños que uno mismo se ha construido, tantos años después, casi en el fin del mundo.
Solo dos veces hablé de las aventuras con alguien. Lo estuve contando sencillamente, con ingenuidad, lleno de entusiasmo, como contaría ton sueño extraordinario si fuera un niño. El resultado de las dos confidencias me llenó de asco. No hay nadie que tenga el alma limpia, nadie ante quien sea posible desnudarse sin vergüenza. Y ahora que todo está aquí, escrito, la aventura de la cabaña de troncos, y que tantas personas como se quiera podrían leerlo...
Cardes, primero, y después aquella mujer del Internacional. Claro que no puedo tenerles rencor y sí hubo humillación fue tan poca y olvidada tan pronto que no tiene Importancia. Sin proponérmelo, acudí a las únicas dos clases de gente que podrían comprender. Cordes es un poeta; la mujer, Ester, una prostituta. Y sin embargo...
Hay dos cosas que quiero aclarar, de una vez por todas. Desgraciadamente, es necesario. Primero, que si bien la aventura de la cabaña de troncos es erótica, acaso demasiado, es entre mil, nada más. Ni sombra de mujer en las otras. Ni en “El regreso de Napoleón”, ni en “La Bahía de Arrak”, ni en “Las acciones de John Morhouse”. Podría llenar un libro con títulos. Tampoco podría decirse que tengo preferencia por ninguna entre ellas. Viene la que quiere, sin violencias, naciendo de nuevo en cada visita. Y después, que no se limita a eso mí vida, que no me paso el día imaginando cosas. Vivo. Ayer mismo volví con Hanka a los reservados del Forte Makallé. Me acuerdo que sentí una tristeza cómica por mi falta de “espíritu popular”. No poder divertirme con las leyendas de los carteles, saber que había allí una forma de la alegría, y saberlo, nada más.
Estábamos solos, ni siquiera vecinos para escuchar como la otra tarde, con aquella voz de mujer que decía:
—Y bueno, porque soy una arrastrada es que no me gusta ver rodar a otras. No te estés alabando, como si los que tuvieran los pieses más grandes fueran los que mejor jugaran al fútbol. Yo sé lo que digo. Mirá que un hombre que quiere no mata, le hagan lo que le hagan.
No podíamos verle la cara. Aquello era un lío entre prostitutas y macrós, donde había que resolver si la mujer que deja a Juan para irse con Pedro tiene o no derecho a llevarse las ropas que le regaló Juan. Y si Pedro puede aceptarla con las ropas. La mujer me dio una impresión vulgar de inteligencia. Todos se guían por razones de conveniencia; pero esta gente discutía un punto de honor, honor de clan: si era o no “de macho” aceptar a una mujer con ropas que otro le había comprado. Eran dos parejas y una salió dos o tres veces para que los que quedaban pudieran discutir con libertad.
Mientras entraban las palabras de los vecinos entre las cañas de los reservados, era necesario acariciar a Hanka, recordando lo que hago cuando tengo deseo. Y esta tarde sucedió lo mismo. Lo absurdo no es estar aburriéndose con ella, sino haberla desvirginizado, hace treinta días apenas. Todo es cuestión de espíritu, como el pecado. Una mujer quedará cerrada eternamente para uno, a pesar de todo, si uno no la poseyó con espíritu de forzador.
Entraba mucho frío en el reservado con cerco de cañas y enredaderas. Me acuerdo de que las voces que llegaban traían una sensación de soledad, de pampa despoblada. Había un caño embutido en la pared de ladrillos, bastante estropeada. La botella de cerveza estaba vacía, la mesa y las sillas, de hierro, sucias de polvo y llenas de manchas. ¿Por qué me fijaba en todo aquello, yo, a quien nada le importa la miseria, ni la comodidad, ni la belleza de ,las cosas?
Claro que terminamos hablando de literatura. Hanka dijo cosas con sentido sobre la novela y la musicalización de la novela. Qué fuerza de realidad tienen los pensamientos de la gente que piensa poco y, sobre todo, que no divaga. A veces dicen “buenos días”, pero de qué manera tan inteligente. También hablamos de la vida. Hanka tiene trescientos pesos por mes o algo parecido. Le tengo muchísima lástima. Yo estaba tranquilo y le dije que todo me importaba un corno, que tenía una indiferencia apacible por todo. Ella dijo que Huxley era un cerebro que vivía separado del cuerpo, como el corazón de pollo que cuidan Lindbergh y el doctor Alex Carrel; después me preguntó:
—Pero, ¿por qué no acepta que nunca ya volverá a enamorarse?
Era cierto; yo no quiero aceptarlo porque me parece que perdería el entusiasmo por todo, que la esperanza vaga de enamorarme me da un poco de confianza en la vida. Ya no tengo otra cosa que esperar. Hanka tiene veinte años; al final le vino una crisis de ternura y me obligó a aceptarle el hombro como almohada. Se imaginaría que soportaba, además de mi cabeza, algo así como una desesperanza infinita o vaya a saber qué. Después en la rambla, le dije que nuestra relación era una cosa ridícula y que era mejor no vernos más. Entonces me contestó que tenía razón, pensándolo bien, y que Iba a buscarse un hombre que sea como un animal. No quise decirle nada, pero la verdad es que no hay gente así, sana como un animal. Hay solamente hombres y mujeres que son unos animales.
Hanka me aburre; cuando pienso en las mujeres... Aparte de la carne, que nunca es posible hacer de uno por completo, ¿qué cosa de común tienen con nosotros? Sólo podría ser amigo de Electra. Siempre me acuerdo de tina noche en que estaba borracho y me puse a charlar con ella mirando una fotografía. Tiene la cara como la inteligencia, un poco desdeñosa, fría, oculta y sin embargo libre de complicaciones. A veces me parece que es un ser perfecto y me intimida; sólo las cosas sentimentales mías viven cuando estoy al lado de ella. Es todo un poco nebuloso, tristón, como si estuviera contento, bien arropado y con algo de ganas de llorar.
¿Por qué hablaba de comprensión, unas líneas antes? Ninguna de esas bestias puede comprender nada. Es como una obra de arte. Hay solamente un plano donde puede ser entendida. Lo mayo es que el ensueño no trasciende, no se ha inventado la forma de expresarlo, el surrealismo es retórica. Sólo uno mismo, en la zona de ensueño de su alma, algunas veces. ¿Qué significa que Ester no haya comprendido, que Cordes haya desconfiado? Lo de Ester, lo que me sucedió con ella, interesa porque, en cuanto yo hablé del ensueño, de la aventura (creo que era la misma, ésta de la cabaña de troncos) todo lo que había pasado antes, y hasta mi relación con ella desde meses atrás, quedó alterado, lleno, envuelto por una niebla bastante espesa, como la que está rodeando, impenetrable, al recuerdo de las cosas soñadas.
No sé si hace más o menos de un año. Fue en los días en que terminaba el juicio, creo que estaban por dictar sentencia. Todavía estaba empleado en el diario y me iba por las noches al “Internacional”, en Juan Carlos Gómez, cerca del puerto. Es un bodegón oscuro, desagradable, con marineros y mujeres. Mujeres para marineros, gordas de piel marrón, grasientas, que tienen que sentarse con las piernas separadas y se ríen de los hombres que no entienden el idioma, sacudiéndose, una mano de uñas negras desparramada en el pañuelo de colorinches que les rodea el pezcuezo. Porque cuello tienen los niños y las doncellas.
Se ríen de los hombres rubios, siempre borrachos que tararean canciones incomprensibles, hipando, agarrados a las manos de las mujeronas sucias. Contra la pared del fondo se extienden las mesas de los malevos, atentos y melancólicos, el pucho en la boca, comentando la noche y otras noches viejas que a veces aparecen, en el aserrín fangoso, casi siempre, en cuanto el tiempo es de lluvia y los muros se ahuecan y encierran como el viento de una bodega.
Ester costaba dos pesos, uno para ella y otro para el hotel. Ya éramos amigos. Me saludaba desde la mesa moviendo dos dedos en la sien, daba unas vueltas acariciando cabezas de borracho y saludándose gravemente con las mujeres y venía a sentarse conmigo. Nunca habíamos salido juntos. Era tan estúpida como las otras, avara, mezquina, acaso un poco menos sucia. Pero más joven y los brazos, gruesos y blancos, se dilataban lechosos en la luz del cafetín, sanos y graciosos, como si al hundirse en la vida hubiera alzado las manos en fin gesto desesperado de auxilio, manoteando como los ahogados y los brazos hubieran quedado atrás, lejos en el tiempo, brazos de muchacha despegados del cuerpo largo nervioso, que ya no existía.
—¿Qué hacés, loco?
—Nada... aquí andamos. Pago un té, y nada más.
—Yo no te pedí nada, atorrante.
Riéndose me daba un manotón en el ala del sombrero recostándolo en la nuca. Los hombros extraordinariamente más gruesos que los brazos, redondos y salientes como los hombros de un boxeador, pero blancos, lisos, llenos de polvo y perfumes. Llamaba al mozo y pedía un guindado.
Una noche —era también una noche de lluvia y las mesas del fondo estaban llenas y silenciosas, hoscas—, mientras un muchacho que se movía como una mujer se reía tocando valses en el piano con un medio litro que alzaba de vez en cuando, manteniendo la música ensordinada con un dedo solo y bebía riendo:
—¡Cheerio!
Esa noche le dije que nunca me iría con ella pagándole, era demasiado linda para eso, tan distinta de todas aquellas mujeres gordas y espesas.
—Mujeres para marineros; y yo, gracias a dios...
La voz del muchacho en el plano, cuando decía “¡Cheerio!” con el medio litro en el aire, era también de mujer.
¿Qué podía pensar ella? Por otra parte, es posible que yo no haya sido sincero y le haya dicho aquello porque sí, como una broma. Pero Ester encogió los hombros haciendo una mueca cínica, sin relación alguna con sus brazos, una mueca que descubriría repentinamente, como un secreto de familia guardado con tenacidad, su parentesco con las mujeres de piel oscura que se reían balancéandose en las sillas.
—¡Vamos, m’hijo! Si me viste cara de otaria...
Desde entonces me propuse tenerla gratis. No le hablaba nunca de eso, no le pedí nada. Cuando ella me invitaba a salir, movía la cabeza con aire triste.
—No. Pagando nunca. Comprendé que con vos no puede ser así.
Me insultaba y se iba. Cada vez venía menos por mi mesa. Algunas noches —estaba borracha entonces con frecuencia y acato enferma, cada vez más gastada, ordinaria, mientras los brazos y sobre todo los hombros redondos y empolvados pasaban como chorros de leche entre las mesas, resbalando en la luz pobre del salón— ni siquiera me saludaba. Cada vez me interesaba menos el asunto y seguía yendo por costumbre, porque no tenía amigos ni nada que hacer y a las tres de la mañana, cuando terminaba el trabajo en el diario, me sentía sin fuerzas para irme a la pieza, solo.
Por aquel tiempo no venían sucesos a visitarme a la cama antes del sueño; las pocas imágenes quo llegaban eran idiotas. Ya las había visto en el día o un poco antes. Se repetían caras de gentes que no me interesaban, ubicadas en sitios sin misterios. Estaba por fallarse el divorcio; habían abierto el juicio a prueba y yo fui solamente una vez. No podía soportarlo. Me era indiferente el resultado de aquello, resuelto a no vivir más con Cecilia: ¿y qué diablo podía importarme que un asno cualquiera la declarara culpable a ella o a mí? Ya no se trataba de nosotros. Viejos, cansados, sabiendo menos de la vida a cada día, estábamos fuera de la cuestión. Es siempre la absurda costumbre de dar más importancia a las personas que a los sentimientos. No encuentro otra palabra. Quiero decir: más importancia al instrumento que a la música.
Había habido algo maravilloso creado por nosotros. Cecilia era una muchacha, tenía trajes con flores de primavera, unos guantes diminutos y usaba pañuelos de telas transparentes que llevaban dibujos de niños bordados en las esquinas. Como un hijo el amor había salido de nosotros. Lo alimentábamos, pero él tenía su vida aparte. Era mejor que ella, mucho mejor que yo. ¿Cómo querer compararse con aquel sentimiento, aquella atmósfera que, a la media hora de salir de casa me obligaba a volver, desesperado, para asegurarme de que ella no había muerto en mi ausencia? Y Cecilia, que puede distinguir los diversos tipos de carne de vaca y discutir seriamente con el carnicero cuando la engaña, ¿tiene algo que ver con aquello que la hacía viajar en el ferrocarril con lentes oscuros, todos los días, poco tiempo antes de que nos casáramos, “porque nadie debía ver los ojos que me habían visto desnudo”?
El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. Pero la gente absurda y maravillosa no abunda; y las que lo son, es por poco tiempo, en la primera juventud. Después comienzan a aceptar y se pierden.
He leído que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los veinte o veinticinco años. No sé nada de la inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa. Pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad, más o menos. Pero muere siempre; terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Piénsese en esto y se sabrá por qué no hay grandes artistas mujeres. Y ti uno se casa con una muchacha y un día despierta al lado de una mujer, es posible que comprenda, sin asco, el alma de los violadores de niñas y el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatines en las esquinas de los liceos.
El amor es algo demasiado maravilloso para que uno pueda andar preocupándose por el destino de dos personas que no hicieron más que tenerlo, de manera inexplicable. Lo que pudiera suceder con don Eladio Linacero y doña Cecilia Huerta de Linacero no me interesa. Basta escribir los nombres para sentir lo ridículo de todo esto. Se trataba del amor y esto ya estaba terminado, no había primera ni segunda instancia, era un muerto antiguo. Qué más da el resto. Pero en el sumario hay algo que no puedo olvidar. No trato de justificarme; pueden escribir lo que quieran las ratas del juzgado. Toda la culpa es mía: no me interesa ganar dinero ni tener una casa confortable, con radio, heladera, vajilla y un watercló impecable. El trabajo me parece una estupidez odiosa a la que es difícil escapar. La poca gente que conozco es indigna de que el sol le toque en la cara. Allá ellos, todo el mundo y doña Cecilia Huerta de Linacero.
Pero en el sumario se cuenta que una noche desperté a Cecilia, “la obligué a vestirse con amenazas y la llevé hasta la intersección de la rambla y la calle Eduardo Acevedo”. Allí, “me dediqué a actos propios de un anormal, obligándola a alejarse y venir caminando hasta donde estaba yo, varias veces, y a repetir frases sin sentido”. Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.
Aquella noche nos habíamos acostado sin hablarnos. Yo estuve leyendo, no sé qué, y a veces, de reojo, veía dormirse a Cecilia. Ella tenía una expresión lenta, dulce, casi risueña, una expresión de antes, de cuando se llamaba Ceci, para la que yo había construido una imagen exacta que ya no podía ser recordada. Nunca pude dormirme antes que Pila. Dejé el libro y me puse a acariciarla con un género de caricia monótona que apresura el sueño. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda a un enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre, viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor, extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes.
Pero aquella noche no vino ninguna aventura pata recompensarme el día. Debajo de mis párpados se repetía, tercamente, una imagen ya lejana. Era precisamente, la rambla a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano, antes de casarnos. Yo la estaba esperando apoyado en la baranda metido en la sombra que olía intensamente a mar. Y ella bajaba la calle en pendiente, con los pasos largos y ligeros que tenía entonces, con un vestido blanco y un pequeño sombrero caído contra una oreja. El viento la golpeaba en la pollera, trabándole los pasos, haciéndola inclinarse apenas, como un barco de vela que viniera hacia mí desde la noche. Trataba de pensar en otra cosa; pero, apenas me abandonaba, veía la calle desde la sombra de la muralla y la muchacha, Ceci, bajando con un vestido blanco.
Entonces tuve aquella idea idiota como una obsesión. La desperté, le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Yo no podía explicarle nada; era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo, la hora del milagro era aquella, en seguida. Todo esto era demasiado extraño y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. Varias veces subió la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba haciéndola inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado y cauteloso, y la cara que acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos.
Pero esto tampoco tiene que ver con lo que me interesa decir. Creo que Cecilia volvió a casarse y es posible que sea feliz. Estaba contando la historia de Ester. El desenlace fue, también, en una noche de lluvia, sin barcos en el puerto. El cafetín estaba casi vacío. Vino a mi mesa y estuvo cerca de una hora sin hablar. No había música. Después se rió y me dijo:
—Si vos no querés ir conmigo pagando, no me vas a pagar nada. ¿No es lo mejor?
Sacó un peso y pagó los guindados que había tomado. No le hice caso. Al rato me dijo:
—Decí... ¿y si yo me hiciera la loca?
—¿A ver?
—Y bueno, sos un cabeza dura. A porfiado nadie te gana. Si querés vamos.
—No quiero líos. ¿Gratis?
—Sí, pero no te creas que se te hace el campo orégano. Es la última vez. Mirá: con vos no voy más ni aunque me pagues.
Yo no tenía ningún interés. Pero no había otro remedio y salimos. Ella tenía el abrigo sobre los hombros y caminaba con la cabeza baja por las veredas relucientes de agua. El hotel estaba en Liniers, frente al mercado. Seguía lloviznando, no tornamos coche y así fuimos en silencio. Cuando llegamos ella tenía la cabeza empapada. Se sacudía la melena frente al espejo, mostrando los dientes, sin mover los grandes hombros blancos. La veladora tenía una luz azul. Recuerdo que estuvo temblando un rato al lado mío y tenía el cuerpo helado, con la piel áspera y erizada.
Cuando se estaba vistiendo le dije —nunca supe por qué— desde la cama:
—¿Nunca te da por pensar cosas, antes de dormirte o en cualquier sitio, cosas raras que te gustaría que te pasaran...?
Tengo, vagamente, la sensación de que, al decir aquello, le pagaba en cierta manera. Pero no estoy seguro. Ella dijo alguna estupidez, bostezando, otra vez frente al espejo. Por un rato estuve callado mirando al techo, oyendo el rumor de la lluvia en el balcón. Llegaba el ruido de carros pesados y de gallos. Empecé a hablar, sin moverme, boca arriba, cerrando los ojos.
—Hace un rato estaba pensando que era en Holanda, todo alrededor, no aquí. Yo le digo Nederland por una cosa. Después te cuento. El balcón da a un río por donde pasan unos barcos como chalanas, cargados de madera, y todos llevan una capota de lona impermeable donde cae la lluvia. El agua es negra y las gabarras van bajando despacio sin hacer ruido, mientras los hombres empujan con los bicheros en el muelle. Aquí en el cuarto yo esperaba una noticia o una visita y yo me había venido desde allá para encontrarme con esa persona esta noche. Porque hace muchos años nos comprometimos para vernos esta noche en este hotel. Hay otras cosas, además. Una chalana está cargada de fusiles y quiero pasarlos de contrabando. Si todo va bien, yo dejo una luz azul como esta en los balcones y los de la chalana pasan abajo cantando en alemán, algo que dice “hoy mi corazón se hunde y nunca más...” Todo va bien, pero yo no soy feliz. Me doy cuenta de golpe, ¿entendés?, que estoy en un país que no conozco, donde siempre está lloviendo y no puedo hablar con nadie. De repente me puedo morir aquí en la pieza dei hotel...
—¿Pero por qué no reventás?
Había dejado de arreglarse el peinado y me miraba apoyada en el tocador con aire extraño.
—¿Se puede saber qué tomaste?
—Bueno. Pero decime si vos pensás así. Cualquier cosa rara.
—Siempre pensé que eras un caso... ¿Y no pensás a veces que vienen mujeres desnudas, eh? ¡Con razón no querías pagarme! ¿Así que vos...? ¡Qué punta de asquerosos!
Salió antes que yo y nunca volvimos a vernos. Era una pobre mujer y fue una imbecilidad hablarle de esto. A veces pienso en ella y hay una aventura en que Ester viene a visitarme o nos encontramos por casualidad, tomamos y hablamos como buenos amigos. Ella me cuenta entonces lo que sueña o imagina y son siempre cosas de una extraordinaria pureza, sencillas como una historieta para niños.
Estoy muy cansado y con el estómago vacío. No tengo idea de la hora. He fumado tanto que me repugna el tabaco y tuve que levantarme para esconder el paquete y limpiar un poco el piso. Pero no quiero dejar de escribir sin contar lo que sucedió con Cordes. Es muy raro que Lázaro no haya vuelto. A cada momento me parece que lo oigo en la escalera, borracho, dispuesto a reclamarme los catorce pesos con más furia que nunca. Es posible que haya caído preso y en este momento algunos negroides más brutos que él lo estén enloqueciendo a preguntas y golpes. Pobre hombre, lo desprecio hasta con las raíces dei alma, es sucio y grosero, sin imaginación. Tiene una manera odiosa de tumbarse en la cama y hablar de los malditos catorce pesos que le debo, sin descanso, con voz monótona, esas eses espesas, las erres de la garganta, con su tono presuntuoso de hijo de una raza antigua, empapado de experiencia, para quien todos los problemas están resueltos. Lo odio y le tengo lástima; casi es viejo y vive cansado, no come todos los días y nadie podría Imaginar las combinaciones que se le ocurren para conseguir tabaco. Y se levanta a veces de madrugada para sentarse junto a la luz que empieza, a leer bisbiseando libros de economía política.
Tiene algo de mono, doblado en el banco, los puños en la cabeza rapada, muequeando con la cara llena de arrugas y pelos, haciendo bizquear los ojos entre las cejas escasas y las grandes bolsas de las ojeras. Cuando estoy muy amargado, raras veces, me divierto discutiendo con él, tratando de socavar su confianza en la revolución con argumentos astutos, de una grosera mala fe, pero que el infeliz acepta como legítimos. Da ganas de reír, o de llorar, según el momento, el esfuerzo que tiene que hacer para que la lengua endurecida pueda ir traduciendo el desesperado trabajo de su cerebro para defender las doctrinas y los hombres.
Lo dejo hablar, que se enrede solo, mirándolo con una sonrisa burlona, fruciendo un poco la boca hacia el lado derecho. Esto lo exaspera y hace que se embrolle más rápidamente. Claro que esto no dura mucho. Es lástima porque me divierte. Lázaro pierde la paciencia, se enfurece y se pone a insultar.
—Mirá... Sos un desciasado, eso. Va, va... Sos más asqueroso que un chancho burgués. Eso.
Este es el momento oportuno para hablarle del lujo asiático en que viven los comisarios en el Kremlin y de la inclinación inmoral del gran camarada Stalin por las niñitas tiernas. (Tengo un recorte de no sé qué hediondo corresponsal de un diario norteamericano, donde habla de esos lujos asiáticos, de los niños matados a latigazos y de no sé cuanta otra imbecilidad. Es asombroso ver en qué se puede convertir la revolución rusa a través del cerebro de un comerciante yanki; basta ver las fotos de las revistas norteamericanas, nada más que las fotos porque no sé leerlas, para comprender que no hay pueblo más imbécil que ése sobre la tierra; no puede haberlo porque también la capacidad de estupidez es limitada en la raza humana. Y qué expresiones de mezquindad, que profunda grosería asomando en las manos y en los ojos de sus mujeres, en toda esa chusma de Hollywood.)
—Miró viejo. Me da lástima porque sos un tipo de buena fe. Son siempre los millones de otarios como vos los que van al matadero. Pensó un poquito en todos los judíos que forman la burocracia staliniana..
No se necesita más. El pobre hombre inventa el apocalipsis, me habla del día de la revolución (tiene una frase genial: “cada día falta menos...”), y me amenaza con colgarme, hacerme fusilar por la espalda, degollarme de oreja a oreja, tirarme al río.
Digo otra vez que me da mucha lástima. Pero el animal sabe también defenderse. Sabe llenarse la boca con una palabra y la hace sonar como si escupiera.
—¡Fra ... casado!
La dice con la misma entonación burlona con que se insultan los chicos en la calle, y atrás de la palabra, en la garganta que resuena, está algo que me indigna más que todo en el mundo. Hay un acento extranjero —Checoslovaquia, Lituania, cualquier cosa por el estilo—, un acento extranjero que me hace comprender cabalmente lo que puede ser el odio racial. No sé bien si se trata de odiar a una raza entera, u odiar a alguno con todas las fuerzas de una raza.
Pero Lázaro no sabe lo que dice cuando me grita “fracasado”. No puede ni sospechar lo que contiene la palabra para mí. El pobre tipo me grita eso porque una vez al principio de nuestra relación se le ocurrió invitarme a una reunión con los camaradas. Trataba de convencerme usando argumentos que yo conocía desde hace veinte años, que hace veinte años me hastiaron para siempre. Juro que fui solamente por lástima, que nada más que una profunda lástima, un excesivo temor de herirlo, como si en su actitud y en su cabezota de mono hubiera algo indeciblemente delicado, me hizo acompañarlo a la famosa reunión de los camaradas.
Conocí mucha gente, obreros, gente de los frigoríficos, aporreada por la vida, perseguida por la desgracia de manera implacable, elevándose sobre la propia miseria de sus vidas para pensar y actuar en relación a todos los pobres del mundo. Habría algunos movidos por la ambición, el rencor o la envidia. Pongamos que muchos, que la mayoría. Pero en la gente del pueblo, la que es pueblo de manera legítima, los pobres, hijos de pobres, nietos de pobres, tienen siempre algo esencial incontaminado, algo hecho de pureza, infantil, candoroso, recio, leal, con lo que siempre es posible contar en las circunstancias graves de la vida. Es cierto que nunca tuve fe; pero hubiera seguido contento con ellos, beneficiándome de la inocencia que llevaban sin darme cuenta. Después tuve que moverme en otros ambientes y conocer a otros individuos, hombres y mujeres, que acababan de ingresar en las agrupaciones. Era una avalancha.
No sé si la separación de clases es exacta y puede ser nunca definitiva. Pero hay en todo el mundo gente que compone la capa tal vez más numerosa de las sociedades. Se les llama “clase media”, “pequeña burguesía”. Todos los vicios de que pueden despojarse las demás clases son recogidos por ella. No hay nada más despreciable, más inútil. Y cuando a su condición de pequeños burgueses agregan la de “intelectuales”, merecen ser barridos sin juicio previo. Desde cualquier punto de vista, búsquese el fin que se busque, acabar con ellos sería una obra de desinfección. En pocas semanas aprendí a odiarlos: ya no me preocupan, pero a veces veo casualmente sus nombres en los diarios, al pie de largas parrafadas imbéciles y el viejo odio se remueve y crece.
Hay de todo; algunos que se acercaron al movimiento para que el prestigio de la lucha revolucionaria o como quiera llamarse se reflejara un poco en sus maravillosos poemas. Otros, sencillamente, para divertirse con las muchachas estudiantes que sufrían, generosamente, del sarampión antiburgués de la adolescencia. Hay quien tiene un Packard de ocho cilindros, camisas de quince pesos y habla sin escrúpulos de la sociedad futura y la explotación del hombre por el hombre. Los partidos revolucionarios deben creer en la eficacia de ellos y suponer que los están usando. Es en el fondo un juego de toma y daca. Queda la esperanza de que, aquí y en cualquier parte del mundo, cuando las cosas vayan en serio, la primera precaución de los obreros sea desembarazarse, de manera definitiva, de toda esa morralla.
Me aparté en seguida y volví a estar solo. Es por eso que Lázaro me dice fracasado. Puede ser que tenga razón; se me importa un corno, por otra parte. Fuera de todo esto, que no cuenta para nada, ¿qué se puede hacer en este país? Nada, ni dejarse engañar. Si uno fuera una bestia rubia, acaso comprendiera a Hitler. Hay posibilidades para una fe en Alemania; existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea. Si uno fuera un voluntarioso imbécil se dejaría ganar sin esfuerzos por la nueva mística germana. ¿Pero aquí? Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos.
Pero todo esto me aburre. Se me enfrían los dedos de andar entre fantasmas. Quiero contar aquella entrevista con Cardes; es también un ejemplo de intelectual y confieso que sigo admirándolo. Tiene talento, un instinto infalible, más bien, para guiarse entre los elementos poéticos y escoger en seguida, sin necesidad de arreglos ni remiendos.
Es extraño que haya procedido, casi, con una torpeza mayor que la de Ester.
Recuerdo que en aquel tiempo andaba muy solo —solo a pesar mío— y sin esperanzas. Cada día la vida me resultaba más difícil. No había conseguido todavía el trabajo en el diario y me había abandonado, dejándome llevar, saliera lo que saliera. ¿Por qué los sucesos no vienen al que los espera y los está llamando con todo su corazón desde una esquina solitaria? Hasta las imaginaciones por la noche me resultaban amargas, y se desarrollaban faltas de espontaneidad, y ayudadas, hostigadas por mí.
Encontré a Cordes casualmente y vinimos por la noche a mi pieza. Habíamos estado tomando unas cañas, él compró cigarrillos y yo, felizmente, tenía un poco de té. Estuvimos hablando durante horas, en ese estado de dicha exaltada, y suave no obstante que sólo puede dar la amistad y hace que insensiblemente dos personas vayan apartando malezas y retorciendo caminos para poder coincidir y festejarlo con una sonrisa.
Hacía tiempo que no me sentía tan feliz, libre, hablando lleno de ardor, tumultuosamente, sin vacilaciones, seguro de ser comprendido, escuchando también con la misma intensidad, tratando de adivinar los pensamientos de Cordes por las primeras palabras de sus frases. Estábamos tomando el té, serían las dos de la mañana, acaso más, cuando Cordes me leyó unos versos suyos. Era un poema extraño, publicado después en una revista de Buenos Aires. Debo tener el recorte en alguna de las valijas, pero no vale la pena de ponerme a buscarlo ahora. Se llamaba “El pescadito rojo”. El título es desconcertante y también a mí me hizo sonreír. Pero hay que leer el poema. Cordes tiene mucho talento, es innegable. Me parecía fluctuante, indeciso, y acaso pudiera decirse de él que no había acabado de encontrarse. No sé que hace ahora ni cómo es; he dejado de tener noticias suyas y desde aquella noche no volví a verlo, a pesar de que sabía donde buscarme.
Aquella noche dejé enfriar el té en mi vaso para escucharlo. Era un verso largo, como cuatro carillas escritas a máquina. Yo fumaba en silencio, con los ojos bajos, sin ver nada. Sus versos lograron borrar la habitación, la noche y al mismo Cordes. Cosas sin nombre, cosas que andaban por el mundo buscando un nombre, saltaban sin descanso de su boca, o iban brotando porque sí, en cualquier parte remota y palpable. Era —pensé después— un universo saliendo del fondo negro de un sombrero de copa. Todo lo que pueda decir es pobre y miserable comparado con lo que dijo él aquella noche. Todo había desaparecido desde los primeros versos y yo estaba en el mundo perfecto donde el pescadito rojo disparaba en rápidas curvas por el agua verdosa del estanque, meciendo suavemente las algas y haciéndose como un músculo largo y sonrosado cuando llegaba n tocarlo el rayo de luna. A veces venía un viento fresco y alegre que me tocaba el pelo. Entonces las aguas temblaban y el pescadito rojo dibujaba figuras frenéticas, buscando librarse de la estocada del rayo de luna que entraba y salía del estanque, persiguiendo el corazón verde de las aguas. Un rumor de coro distante surgía de las conchas huecas, semihundidas en la arena del fondo.
Pasamos después mucho rato sin hablar. Me estuve quieto, mirando al suelo; cuando la sombra de la última imagen salió por la ventana, me pasé una mano por la cara y murmuré gracias. El hablaba ya de otra cosa, pero su voz había quedado empapada con aquello y me bastaba oírlo para continuar vibrando con la historia del pescadito rojo. Me mortificaba la idea de que era forzoso retribuir a Cordes sus versos. ¿Pero qué ofrecerle de toda aquella papelería que llenaba mis valijas? Nada más lejos de mí que la idea de mostrar a Cordes que yo también sabía escribir. Nunca lo supo y nunca me preocupó. Todo lo escrito no era más que un montón de fracasos. Recordé de pronto la aventura de la bahía de Arrak. Me acerqué a Cordes, sonriendo, y le puse las manos en los hombros. Y le conté, vacilando al principio cómo vacilaba el barco al partir, embriagándome en seguida con mis propios sueños.
Las velas del “Gaviota” infladas por el viento, el sol en la cadena del ancla, las botas altas hasta las rodillas, los pies descalzos de los marineros, la marinería, las botellas de ginebra que sonaban contra los vasos en el camarote, la primera noche de tormenta, el motín en la hora de la siesta, el cuerpo alargado del ecuatoriano que ahorcamos al ponerse el sol. El barco sin nombre, el Capitán Olaff, la brújula del náufrago, la llegada a ciegas a la bahía de arena blanca que no figuraba en ningún mapa. Y la medianoche en que, formada la tripulación en cubierta, el capitán Olaff hizo disparar 21 cañonazos contra la luna que, justamente 20 años atrás, había frustrado su entrevista de amor con la mujer egipcia de los cuatro maridos.
Hablaba rápidamente, queriendo contarlo todo, trasmitir a Cordes el mismo interés que yo sentía. Cada uno da lo que tiene. ¿Qué otra cosa podía ofrecerle? Hablé lleno de alegría y entusiasmo, paseándome a veces, sentándome encima de la mesa, tratando de ajustar mi mímica a lo que iba contando. Hablé hasta que una oscura intuición me hizo examinar el rostro de Cordes. Fue como si, corriendo en la noche, me diera de narices contra un muro. Quedé humillado, entontecido. No era la comprensión lo que había en su cara, sino una expresión de lástima y distancia. No recuerdo que broma cobarde empleé para burlarme de mí mismo y dejar de hablar. El dijo:
—Es muy hermoso... Sí. Pero no entiendo bien si todo eso es un plan para un cuento o algo así.
Yo estaba temblando de rabia por haberme lanzado a hablar, furioso contra mí mismo por haber mostrado mi secreto.
—No, ningún plan. Tengo asco por todo, ¿me entiende? por la gente, la vida, los versos de cuello almidonado. Me tiro en un rincón y me imagino todo eso. Cosas así y suciedades, todas las noches.
Algo estaba muerto entre nosotros. Me puse el saco y lo acompañé unas cuadras.
Estoy cansado; pasé la noche escribiendo y ya debe ser muy tarde. Cordes, Ester y todo el mundo, menefrego. Pueden pensar lo que les dé la gana, lo que deben limitarse a pensar. La pared de enfrente empieza a quedar blanca y algunos ruidos, recién despiertos, llegan desde lejos. Lázaro no ha venido y es posible que no lo vea hasta mañana. A veces pienso que esta bestia es mejor que yo. Que, a fin de cuentas, es él el poeta y el soñador. Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino pero tiene fe, cree en algo. Sin embargo, ama a la vida y sólo así es posible ser un poeta.
Apagué la luz y estuve un rato inmóvil. Tengo la sensación de que hace ya muchas horas que terminaron los ruidos de la noche; tantas, que debía estar ya el sol alto. El cansancio me trae pensamientos sin esperanza. Hubo un mensaje que lanzara mi juventud a la vida; estaba hecho con palabras de desafío y confianza. Se lo debe haber tragado el agua como a las botellas de los náufragos. Hace un par de años que creí haber encontrado la felicidad. Pensaba haber llegado a un escepticismo casi absoluto y estaba seguro de que me bastaría comer todos los días, no andar desnudo, fumar y leer algún libro de vez en cuando para ser feliz. Esto y lo que pudiera soñar despierto, abriendo los ojos a la noche retinta. Hasta me asombraba haber demorado tanto tiempo para descubrirlo. Pero ahora siento que ni¡ vida no es más que el paso de fracciones de tiempo, una y otra, como el ruido de un reloj, el agua que corre, moneda que se cuenta. Estoy tirado y el tiempo pasa. Estoy frente a la cara peluda de Lázaro, sobre el patio de ladrillos, las gordas mujeres que lavan la pileta, los malevos que fuman con el pucho en los labios. Yo estoy tirado y el tiempo se arrastra, indiferente, a mi derecha y a mi izquierda.
Esta es la noche, quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Hay en el fondo, lejos, un coro de perros, algún gallo canta de vez en cuando, al norte, al sur, en cualquier parte ignorada. Las pitadas de los vigilantes se repiten sinuosas y mueren. En la ventana de enfrente, atravesando el patio, alguno ronca y se queja entre sueños. El cielo está pálido y tranquilo, vigilando los grandes montones de sombra en el patio. Un ruido breve, como un chasquido, me hace mirar hacia arriba. Estoy seguro de poder descubrir una arruga justamente en el sitio donde ha gritado una golondrina. Respiro el primer aire que anuncia la madrugada hasta llenarme los pulmones; hay una humedad fría tocándome la frente en la ventana. Pero toda la noche está, inapresable, tensa, alargando su alma fina y misteriosa en el chorro de la canilla mal cerrada, en la pileta de portland del patio. Esta es la noche. Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la ciudad; la noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella. Hay momentos, apenas, en que los golpes de mi sangre en las sienes se acompasan con el latido de la noche. He fumado mi cigarrillo hasta el fin, sin moverme.
Las extraordinarias confesiones de Eladio Linacero. Sonrío en paz, abro la boca, hago chocar los dientes y muerdo suavemente la noche. Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos. Me hubiera gustado clavar la noche en el papel como a una gran mariposa nocturna. Pero, en cambio, fue ella la que me alzó entre sus aguas como el cuerpo lívido de un muerto y me arrastra, inexorable, entre fríos y vagas espumas, noche abajo.
Esta es la noche. Voy a tirarme en la cama, enfriado, muerto de cansancio, buscando dormirme antes de que llegue la mañana, sin fuerzas ya para esperar el cuerpo húmedo de la muchacha en la vieja cabaña de troncos.
Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado, desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás, oyendo golpear las zapatillas en las baldosas, oliéndome alternativamente cada una de las axilas. Movía la cabeza de un lado a otro, aspirando, y esto me hacía crecer, yo lo sentía, una mueca de asco en la cara. La barbilla, sin afeitar, me rozaba los hombros.
Recuerdo que, antes que nada, evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo, enrojecido, con la piel a punto de rajarse, diciendo:
—“Date cuenta el serán hijos de perra. Vienen veinte por día y ninguno se afeita”.
Era una mujer chica, con unos dedos alargados en las puntas, y lo decía sin indignarse, sin levantar la voz, en el mismo tono mimoso con que saludaba al abrir la puerta. No puedo acordarme de la cara; veo nada más que el hombro irritado por las barbas que se le habían estado frotando, siempre en ese hombro, nunca en el derecho, la piel colorada y la mano de dedos finos señálandola.
Después me puse a mirar por la ventana, distraído, buscando descubrir cómo era la cara de la prostituta. Las gentes del patio me resultaron más repugnantes que nunca. Estaban, como siempre, la mujer gorda lavando en la pileta, rezongando sobre la vida y el almacenero, mientras el hombre tomaba mate agachado, con el pañuelo blanco y amarillo colgándole frente al pecho. El chico andaba en cuatro patas, con las manos y el hocico embarrados. No tenía más que una camisa remangada y, mirándole el trasero, me dio por pensar en cómo había gente, toda en realidad, capaz de sentir ternura por eso.
Seguí caminando, con pasos cortos, para que las zapatillas golpearan muchas veces en cada paseo. Debe haber sido entonces que recordé que mañana cumplo cuarenta años. Nunca me hubiera podido imaginar así los cuarenta años, solo y entre la mugre, encerrado en la pieza. Pero esto no me dejó melancólico. Nada más que una sensación de curiosidad por la vida y un poco de admiración por su habilidad para desconcertar siempre. Ni siquiera tengo tabaco.
No tengo tabaco, no tengo tabaco. Esto que escribo son mis memorias. Porque un hombre debe escribir la historia de su vida al llegar a los cuarenta años, sobre todo si le sucedieron cosas interesantes. Lo leí no sé dónde.
Encontré un lápiz y un montón de proclamas abajo de la cama de Lázaro, y ahora se me importa poco de todo, de la mugre y el calor y los infelices del patio. Es cierto que no sé escribir, pero escribo de mí mismo.
Ahora se siente menos calor y puede ser que de noche refresque. Lo difícil es encontrar el punto de partida. Estoy resuelto a no poner nada de la Infancia. Como niño era un imbécil: sólo me acuerdo de mí años después, en la estancia o en el tiempo de la Universidad. Podría hablar de Gregorio, el ruso que apareció muerto en el arroyo, de María Rita y el verano en Colonia. Hay miles de cosas y podría llenar libros.
Dejé de escribir para encender la luz y refrescarme los ojos que me ardían. Debe ser el calor. Pero ahora quiero algo distinto. Algo mejor que la historia de las cosas que me sucedieron. Me gustaría escribir la historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, queriendo o no. O los sueños. Desde alguna pesadilla, la más lejana que recuerde, hasta las aventuras en la cabaña de troncos. Cuando estaba en la estancia, soñaba muchas noches que un caballo blanco saltaba encima de la cama. Recuerdo que me decían que la culpa la tenía José Pedro porque me hacía reir antes de acostarme, soplando la lámpara eléctrica para apagarla.
Lo curioso es que, si alguien dijera de mi que soy “un soñador”, me daría fastidio. Es absurdo. He vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar. Es porque se me da la gana, simplemente. Y si elijo el sueño de la cabaña de troncos, no es porque tenga alguna razón especial. Hay otras aventuras más completas, más interesantes, mejor ordenadas. Pero me quedo con la de la cabaña porque me obligará a contar un prólogo, algo que me sucedió en el mundo de los hechos reales hace unos cuarenta años. También podría ser un plan el ir contando un “suceso” y un sueño. Todos quedaríamos contentos.
Aquello pasó un 31 de diciembre, cuando vivía en Capurro. No sé si tenía 15 o 16 años; sería fácil determinarlo pensando un poco, pero no vale la pena. La edad de Ana María la sé sin vacilaciones: 18 años. 18 años, porque murió unos meses después y sigue teniendo esa edad cuando abre por la noche la puerta de la cabaña y corre sin hacer ruido, a tirarse en la cama de hojas.
Era un fin de año y había mucha gente en casa. Recuerdo el champán, que mi padre estrenaba un traje nuevo y que yo estaba triste o rabioso, sin saber por qué, como siempre que hacían reuniones y barullo. Después de la comida los muchachos bajaron al jardín. (Me da gracia ver que escribí bajaron y no bajamos.) Ya entonces nada tenía que ver con ninguno.
Era una noche caliente, sin luna, con un cielo negro lleno de estrellas. Pero no era el calor de esta noche en este cuarto, sino un calor que se movía entre los árboles y pasaba junto a uno como el aliento de otro que nos estuviera hablando o fuera a hacerlo.
Estaba sentado en unas bolsas de portland endurecido, solo, y a mi lado había un azadón con el mango blanco de cal. Oía los chillidos que estaban haciendo con unas cornetas compradas a propósito y que llegaron junto con el champán, para despedir el año. En casa tocaban música. Estuve mucho tiempo así, sin moverme, hasta que oí el ruido de pasos y vi a la muchacha que venía caminando por el sendero de arena.
Puede parecer mentira: pero recuerdo perfectamente que desde el momento en que reconocí a Ana María —por la manera de llevar un brazo separado del cuerpo y la inclinación de la cabeza— supe todo lo que iba a pasar esa noche. Todo menos el final, aunque esperaba una cosa con el mismo sentido.
Me levanté y fui caminando para alcanzarla, con el plan totalmente preparado, sabiéndolo, como el se tratara de alguna cosa que ya nos había sucedido y que era inevitable repetir. Retrocedió un poco cuando la tomé del brazo; siempre me tuvo antipatía o miedo.
—Hola.
—Hola.
Yo le hablaba de Arsenio, bromeando. Ella estaba cada vez más fría, apurando el paso, buscando las calles entre los árboles. Cambié en seguida de táctica y me puse a elogiar a Arsenio con una voz seria y amistosa. Desconfió un momento, nada más. Empezó a reírse a cada palabra, tirando la cabeza para atrás. A ratos se olvidaba y me iba golpeando con el hombro al caminar, dos o tres veces seguidas. No sé a qué olía el perfume que se había puesto. Le dije la mentira sin mirarla, seguro de que iba a creerla. Le dije que Arsenio estaba en la casita del jardinero, en la pieza del frente, fumando en la ventana, solo. (Por qué no hubo nunca ningún sueño de algún muchacho fumando solo de noche, así, en una ventana, entre los árboles.) Nos combinamos para entrar por la puerta del fondo y sorprenderlo. Ella iba adelante, un poco agachada para que no pudieran verla, con mil precauciones para no hacer ruido al pisar las hojas. Podía mirarle los brazos desnudos y la nuca. Debe haber alguna obsesión ya bien estudiada que tenga como objeto la nuca de las muchachas, las nucas un poco hundidas, infantiles, con el vello que nunca se logra peinar. Pero entonces yo no la miraba con deseo. Le tenía lástima, compadeciándola por ser tan estúpida, por haber creído en mi mentira, por avanzar así, ridícula, doblada, sujetando la risa que le llenaba la boca por la sorpresa que íbamos a darle a Arsenio.
Abrí la puerta, despacio. Ella entró la cabeza; y el cuerpo, solo, tomó por un momento algo de la bondad y la inocencia de un animal. Se volvió para preguntarme, mirándome. Me incliné, casi le tocaba la oreja:
—¿No te dije que en el frente? En la otra pieza.
Ahora estaba seria y vacilaba, con una mano apoyada en el marco, como para tomar impulso y disparar. Si lo hubiera hecho, yo tendría que quererla toda la vida. Pero entró; yo sabía que iba a entrar y todo lo demás. Cerré la puerta. Había una luz de farol filtrada por la ventana que sacaba de la sombra la mesa cuadrada, con un hule blanco, la escopeta colgada en la pared, la cortina de cretona que separaba los cuartos.
Ella me tocó la mano y la dejó en seguida. Caminó en puntas de pie hasta la cortina y la apartó de un manotazo. Yo creo que comprendió todo de golpe, sin proceso, de la misma manera que yo lo había concebido. Dio media vuelta y vino corriendo, desesperada, hasta la puerta.
Ana María era grande. Es larga y ancha todavía cuando se extiende en la cabaña y la cama de hojas se hunde con su peso. Pero en aquel tiempo yo nadaba todas las mañanas en la playa; y la odiaba. Tuvo, además, la mala suerte de que el primer golpe me diera en la nariz. La agarré del cuello y la tumbé. Encima suyo, fui haciendo girar las piernas, cubriéndola, hasta que no pudo moverse. Solamente el pecho, los grandes senos, se le movían desesperados de rabia y de cansancio. Los tomé, uno en cada mano, retorciéndolos. Pudo zafar un brazo y me clavó las uñas en la cara. Busqué entonces la caricia más humillante, la más odiosa. Tuvo un salto y se quedó quieta en seguida, llorando, con el cuerpo flojo. Yo adivinaba que estaba llorando sin hacer gestos. No tuve nunca, en ningún momento, la intención de violarla; no tenía ningún deseo por ella., Me levanté, abrí la puerta y salí afuera. Me recosté en la pared para esperarla. Venía música de la casa y me puse a silbarla, acompañándola.
Salió despacio. Ya no lloraba y tenía la cabeza levantada, con un gesto que no le había notado antes. Caminó unos pasos, mirando el suelo como al buscara algo. Después vino hasta casi rozarme. Movía los ojos de arriba abajo, llenándome la cara de miradas, desde la frente hasta la boca. Yo esperaba el golpe, el insulto, lo que fuera, apoyado siempre en la pared, con las manos en los bolsillos. No silbaba, pero Iba siguiendo mentalmente la música. Se acercó más y me escupió, volvió a mirarme y se fue corriendo.
Me quedé inmóvil y la saliva empezó a correrme, enfriándose, por la nariz y la mejilla. Luego se bifurcó a los lados de la boca. Caminé hasta el portón de hierro y salí a la carretera. Caminé horas, hasta la madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear. Tenía la cara seca.
En el mundo de los hechos reales, yo no volví a ver a Ana María hasta seis meses después. Estaba de espaldas, con los ojos cerrados, muerta, don una luz que hacía vacilar los pasos y que le movía apenas la sombra de la nariz. Pero ya no tengo necesidad de tenderle trampas estúpidas. Es ella la que viene por la noche, sin que yo la llame, sin que sepa de dónde sale. Afuera cae la nieve y la tormenta corre ruidosa entro los árboles. Ella abre la puerta de la cabaña y entra corriendo. Desnuda, se extiende sobre la arpillera de la cama de hojas.
Pero la aventura merece, por lo menos, el mismo cuidado que el suceso de aquel fin del año. Tiene siempre un prólogo, casi nunca el mismo. Es en Alaska, cerca del bosque de pinos donde trabajo. O en Klondike, en una mina de oro. O en Suiza, a miles de metros de altura, en un chalet donde me he escondido para poder terminar en paz mi obra maestra. (Era en un sitio semejante donde estaba Iván Bunin, muy pobre, cuando a fines de un año le anunciaron que le habían dado el Premio Nobel.) Pero, en todo caso, es un lugar con nieve. Otra advertencia: no sé si cabaña y choza son sinónimos; no tengo diccionario y mucho menos a quien preguntar. Como quiero evitar un estilo pobre, voy a emplear las dos palabras, alternándolas.
En Alaska, estuve aquella noche, hasta las diez, en la taberna del “Doble Trébol”. Hemos pasado la noche jugando a las cartas, fumando y bebiendo. Somos los cuatro de siempre. Wright, el patrón; el sheriff Maley, y Raymond el Rojo, siempre impasible y chupando una larga pipa. Nos reímos por las trampas de Maley, que es capaz de jugar un póker de ases contra un full al as. Pero nunca nos enojamos; se juega por monedas y sólo buscamos pasar una noche amable y juntos. A las diez, puntualmente, me levanto, pago mi gasto y comienzo a vestirme. Hay que ponerse nuevamente la chaqueta de pieles, el gorro, los guantes, recoger el revólver. Tomo un último trago para defenderme del frío de afuera, saludo y me vuelvo a casa en el trineo.
Algunas veces intentan asaltarme o descubro ladrones en el aserradero. Pero por lo general este viaje no tiene Interés y hasta he llegado a suprimirlo, conservando apenas un breve momento en que levanto la cara hacia el cielo, la boca apretada y los ojos entrecerrados, pensando en que muy pronto tendremos una tormenta de nieve y puede sorprenderme en camino. Diez años en Alaska me dan derecho a no equivocarme. Azuzo los perros y algo.
Después estoy en la cabaña. Cierro la puerta —sin trancarla, claro— y me acuclillo frente a la chimenea para encenderla. Lo hago en seguida; en la aventura de:' las diez mil cabezas de ganado, un indio me enseñó un sistema para hacer fuego rápidamente, aun al aire libre. Miro el movimiento del fuego y acerco el pecho al calor, las manos y las orejas. Por un momento quedo inmóvil, casi hipnotizado sin ver, mientras el fuego ondea delante de mis ojos, sube, desaparece, vuelve a alzarse bailando, Iluminando mi cara inclinada, moldeándola con su luz roja hasta que puedo sentir la forma de mis pómulos, la frente, la nariz, casi tan claramente como si me viera en un espejo, pero de una manera más profunda. Es entonces que la puerta se abre y el fuego se aplasta como un arbusto, retrocediendo temeroso ante el viento que llena la cabaña. Ana María entra corriendo. Sin volverme, sé que es ella y que está desnuda. Cuando la puerta vuelve a cerrarse, sin ruido, Ana María está ya en la cama de hojas esperando.
Despacio, con el mismo andar cauteloso con el que me acerco a mirar los pájaros de la selva, cuando se bañan en el río, camino hasta la cama. Desde arriba, sin gestos y sin hablarle, miro sus mejillas que empiezan a llenarse de sangre, las mil gotitas que le brillan en el cuerpo y se mueven con las llamas de la chimenea, los senos que parecen oscilar, como si una luz de cirio vacilara, conmovida por pasos silenciosos. La cara de la muchacha tiene entonces una mirada abierta, franca, y me sonríe abriendo apenas los labios.
Nunca nos hablamos. Lentamente, sin dejar de mirarla, me siento en el borde de la cama y clavo los ojos en el triángulo negro donde aún brilla la tormenta. Es entonces, exactamente, que empieza la aventura. Esta es la aventura de la cabaña de troncos.
Miro el vientre de Aria María, apenas redondeado; el corazón empieza a saltarme enloquecido y muerdo con toda mi fuerza el caño de la pipa. Porque suavemente los gruesos muslos se ponen a temblar, a estremecerse, corno dos brazos de agua que rozara el viento, a separarse, después, apenas, suavemente. Debe estar afuera retorciéndose la tormenta negra, girando entre los árboles lustrosos. Yo siento el calor de la chimenea en la espalda, manteniendo fijos los ojos en la raya que separa los muslos, sinuosa, que se va ensanchando como la abertura de una puerta que el viento empujara, alguna noche en la primavera. A veces, siempre inmóvil, sin un gesto, creo ver la pequeña ranura del sexo, la débil y confusa sonrisa. Pero el fuego baila y mueve las sombras, engañoso. Ella continúa con las manos debajo deja cabeza, la cara grave, moviéndose solamente en el balanceo perezoso de las piernas.
Bajé a comer. Las mismas caras de siempre, calor en las calles cubiertas de banderas y un poco de sal de más en la comida. Conseguí que Lorenzo me fiara un paquete de tabaco. Según la radio del restaurant, Italia movilizó medio millón de hombres hacia la frontera con Yugoslavia; parece que habrá guerra. Recién ahora me acuerdo de la existencia de Lázaro y me parece raro que no haya vuelto todavía. Estará preso por borracho o alguna máquina le habrá llevado la cabeza en la fábrica. También es posible que tenga alguna de sus famosas reuniones de célula. Pobre hombre. Releo lo que acabo de escribir, sin prestar mucha atención, porque tengo miedo de romperlo todo. Hace horas que escribo y estoy contento porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante, tampoco me importa.
Allí acaba la aventura de la cabaña de troncos. Quiero decir que es eso, nada más que eso. Lo que yo siento cuando miro a la mujer desnuda en el camastro no puede decirse, yo no puedo, no conozco las palabras. Esto, lo que siento, es la verdadera aventura. Parece idiota, entonces, contar lo que menos interés tiene. Pero hay belleza, estoy seguro, en una muchacha que vuelve inesperadamente, desnuda, una noche de tormenta, a guarecerse en la casa de leños que uno mismo se ha construido, tantos años después, casi en el fin del mundo.
Solo dos veces hablé de las aventuras con alguien. Lo estuve contando sencillamente, con ingenuidad, lleno de entusiasmo, como contaría ton sueño extraordinario si fuera un niño. El resultado de las dos confidencias me llenó de asco. No hay nadie que tenga el alma limpia, nadie ante quien sea posible desnudarse sin vergüenza. Y ahora que todo está aquí, escrito, la aventura de la cabaña de troncos, y que tantas personas como se quiera podrían leerlo...
Cardes, primero, y después aquella mujer del Internacional. Claro que no puedo tenerles rencor y sí hubo humillación fue tan poca y olvidada tan pronto que no tiene Importancia. Sin proponérmelo, acudí a las únicas dos clases de gente que podrían comprender. Cordes es un poeta; la mujer, Ester, una prostituta. Y sin embargo...
Hay dos cosas que quiero aclarar, de una vez por todas. Desgraciadamente, es necesario. Primero, que si bien la aventura de la cabaña de troncos es erótica, acaso demasiado, es entre mil, nada más. Ni sombra de mujer en las otras. Ni en “El regreso de Napoleón”, ni en “La Bahía de Arrak”, ni en “Las acciones de John Morhouse”. Podría llenar un libro con títulos. Tampoco podría decirse que tengo preferencia por ninguna entre ellas. Viene la que quiere, sin violencias, naciendo de nuevo en cada visita. Y después, que no se limita a eso mí vida, que no me paso el día imaginando cosas. Vivo. Ayer mismo volví con Hanka a los reservados del Forte Makallé. Me acuerdo que sentí una tristeza cómica por mi falta de “espíritu popular”. No poder divertirme con las leyendas de los carteles, saber que había allí una forma de la alegría, y saberlo, nada más.
Estábamos solos, ni siquiera vecinos para escuchar como la otra tarde, con aquella voz de mujer que decía:
—Y bueno, porque soy una arrastrada es que no me gusta ver rodar a otras. No te estés alabando, como si los que tuvieran los pieses más grandes fueran los que mejor jugaran al fútbol. Yo sé lo que digo. Mirá que un hombre que quiere no mata, le hagan lo que le hagan.
No podíamos verle la cara. Aquello era un lío entre prostitutas y macrós, donde había que resolver si la mujer que deja a Juan para irse con Pedro tiene o no derecho a llevarse las ropas que le regaló Juan. Y si Pedro puede aceptarla con las ropas. La mujer me dio una impresión vulgar de inteligencia. Todos se guían por razones de conveniencia; pero esta gente discutía un punto de honor, honor de clan: si era o no “de macho” aceptar a una mujer con ropas que otro le había comprado. Eran dos parejas y una salió dos o tres veces para que los que quedaban pudieran discutir con libertad.
Mientras entraban las palabras de los vecinos entre las cañas de los reservados, era necesario acariciar a Hanka, recordando lo que hago cuando tengo deseo. Y esta tarde sucedió lo mismo. Lo absurdo no es estar aburriéndose con ella, sino haberla desvirginizado, hace treinta días apenas. Todo es cuestión de espíritu, como el pecado. Una mujer quedará cerrada eternamente para uno, a pesar de todo, si uno no la poseyó con espíritu de forzador.
Entraba mucho frío en el reservado con cerco de cañas y enredaderas. Me acuerdo de que las voces que llegaban traían una sensación de soledad, de pampa despoblada. Había un caño embutido en la pared de ladrillos, bastante estropeada. La botella de cerveza estaba vacía, la mesa y las sillas, de hierro, sucias de polvo y llenas de manchas. ¿Por qué me fijaba en todo aquello, yo, a quien nada le importa la miseria, ni la comodidad, ni la belleza de ,las cosas?
Claro que terminamos hablando de literatura. Hanka dijo cosas con sentido sobre la novela y la musicalización de la novela. Qué fuerza de realidad tienen los pensamientos de la gente que piensa poco y, sobre todo, que no divaga. A veces dicen “buenos días”, pero de qué manera tan inteligente. También hablamos de la vida. Hanka tiene trescientos pesos por mes o algo parecido. Le tengo muchísima lástima. Yo estaba tranquilo y le dije que todo me importaba un corno, que tenía una indiferencia apacible por todo. Ella dijo que Huxley era un cerebro que vivía separado del cuerpo, como el corazón de pollo que cuidan Lindbergh y el doctor Alex Carrel; después me preguntó:
—Pero, ¿por qué no acepta que nunca ya volverá a enamorarse?
Era cierto; yo no quiero aceptarlo porque me parece que perdería el entusiasmo por todo, que la esperanza vaga de enamorarme me da un poco de confianza en la vida. Ya no tengo otra cosa que esperar. Hanka tiene veinte años; al final le vino una crisis de ternura y me obligó a aceptarle el hombro como almohada. Se imaginaría que soportaba, además de mi cabeza, algo así como una desesperanza infinita o vaya a saber qué. Después en la rambla, le dije que nuestra relación era una cosa ridícula y que era mejor no vernos más. Entonces me contestó que tenía razón, pensándolo bien, y que Iba a buscarse un hombre que sea como un animal. No quise decirle nada, pero la verdad es que no hay gente así, sana como un animal. Hay solamente hombres y mujeres que son unos animales.
Hanka me aburre; cuando pienso en las mujeres... Aparte de la carne, que nunca es posible hacer de uno por completo, ¿qué cosa de común tienen con nosotros? Sólo podría ser amigo de Electra. Siempre me acuerdo de tina noche en que estaba borracho y me puse a charlar con ella mirando una fotografía. Tiene la cara como la inteligencia, un poco desdeñosa, fría, oculta y sin embargo libre de complicaciones. A veces me parece que es un ser perfecto y me intimida; sólo las cosas sentimentales mías viven cuando estoy al lado de ella. Es todo un poco nebuloso, tristón, como si estuviera contento, bien arropado y con algo de ganas de llorar.
¿Por qué hablaba de comprensión, unas líneas antes? Ninguna de esas bestias puede comprender nada. Es como una obra de arte. Hay solamente un plano donde puede ser entendida. Lo mayo es que el ensueño no trasciende, no se ha inventado la forma de expresarlo, el surrealismo es retórica. Sólo uno mismo, en la zona de ensueño de su alma, algunas veces. ¿Qué significa que Ester no haya comprendido, que Cordes haya desconfiado? Lo de Ester, lo que me sucedió con ella, interesa porque, en cuanto yo hablé del ensueño, de la aventura (creo que era la misma, ésta de la cabaña de troncos) todo lo que había pasado antes, y hasta mi relación con ella desde meses atrás, quedó alterado, lleno, envuelto por una niebla bastante espesa, como la que está rodeando, impenetrable, al recuerdo de las cosas soñadas.
No sé si hace más o menos de un año. Fue en los días en que terminaba el juicio, creo que estaban por dictar sentencia. Todavía estaba empleado en el diario y me iba por las noches al “Internacional”, en Juan Carlos Gómez, cerca del puerto. Es un bodegón oscuro, desagradable, con marineros y mujeres. Mujeres para marineros, gordas de piel marrón, grasientas, que tienen que sentarse con las piernas separadas y se ríen de los hombres que no entienden el idioma, sacudiéndose, una mano de uñas negras desparramada en el pañuelo de colorinches que les rodea el pezcuezo. Porque cuello tienen los niños y las doncellas.
Se ríen de los hombres rubios, siempre borrachos que tararean canciones incomprensibles, hipando, agarrados a las manos de las mujeronas sucias. Contra la pared del fondo se extienden las mesas de los malevos, atentos y melancólicos, el pucho en la boca, comentando la noche y otras noches viejas que a veces aparecen, en el aserrín fangoso, casi siempre, en cuanto el tiempo es de lluvia y los muros se ahuecan y encierran como el viento de una bodega.
Ester costaba dos pesos, uno para ella y otro para el hotel. Ya éramos amigos. Me saludaba desde la mesa moviendo dos dedos en la sien, daba unas vueltas acariciando cabezas de borracho y saludándose gravemente con las mujeres y venía a sentarse conmigo. Nunca habíamos salido juntos. Era tan estúpida como las otras, avara, mezquina, acaso un poco menos sucia. Pero más joven y los brazos, gruesos y blancos, se dilataban lechosos en la luz del cafetín, sanos y graciosos, como si al hundirse en la vida hubiera alzado las manos en fin gesto desesperado de auxilio, manoteando como los ahogados y los brazos hubieran quedado atrás, lejos en el tiempo, brazos de muchacha despegados del cuerpo largo nervioso, que ya no existía.
—¿Qué hacés, loco?
—Nada... aquí andamos. Pago un té, y nada más.
—Yo no te pedí nada, atorrante.
Riéndose me daba un manotón en el ala del sombrero recostándolo en la nuca. Los hombros extraordinariamente más gruesos que los brazos, redondos y salientes como los hombros de un boxeador, pero blancos, lisos, llenos de polvo y perfumes. Llamaba al mozo y pedía un guindado.
Una noche —era también una noche de lluvia y las mesas del fondo estaban llenas y silenciosas, hoscas—, mientras un muchacho que se movía como una mujer se reía tocando valses en el piano con un medio litro que alzaba de vez en cuando, manteniendo la música ensordinada con un dedo solo y bebía riendo:
—¡Cheerio!
Esa noche le dije que nunca me iría con ella pagándole, era demasiado linda para eso, tan distinta de todas aquellas mujeres gordas y espesas.
—Mujeres para marineros; y yo, gracias a dios...
La voz del muchacho en el plano, cuando decía “¡Cheerio!” con el medio litro en el aire, era también de mujer.
¿Qué podía pensar ella? Por otra parte, es posible que yo no haya sido sincero y le haya dicho aquello porque sí, como una broma. Pero Ester encogió los hombros haciendo una mueca cínica, sin relación alguna con sus brazos, una mueca que descubriría repentinamente, como un secreto de familia guardado con tenacidad, su parentesco con las mujeres de piel oscura que se reían balancéandose en las sillas.
—¡Vamos, m’hijo! Si me viste cara de otaria...
Desde entonces me propuse tenerla gratis. No le hablaba nunca de eso, no le pedí nada. Cuando ella me invitaba a salir, movía la cabeza con aire triste.
—No. Pagando nunca. Comprendé que con vos no puede ser así.
Me insultaba y se iba. Cada vez venía menos por mi mesa. Algunas noches —estaba borracha entonces con frecuencia y acato enferma, cada vez más gastada, ordinaria, mientras los brazos y sobre todo los hombros redondos y empolvados pasaban como chorros de leche entre las mesas, resbalando en la luz pobre del salón— ni siquiera me saludaba. Cada vez me interesaba menos el asunto y seguía yendo por costumbre, porque no tenía amigos ni nada que hacer y a las tres de la mañana, cuando terminaba el trabajo en el diario, me sentía sin fuerzas para irme a la pieza, solo.
Por aquel tiempo no venían sucesos a visitarme a la cama antes del sueño; las pocas imágenes quo llegaban eran idiotas. Ya las había visto en el día o un poco antes. Se repetían caras de gentes que no me interesaban, ubicadas en sitios sin misterios. Estaba por fallarse el divorcio; habían abierto el juicio a prueba y yo fui solamente una vez. No podía soportarlo. Me era indiferente el resultado de aquello, resuelto a no vivir más con Cecilia: ¿y qué diablo podía importarme que un asno cualquiera la declarara culpable a ella o a mí? Ya no se trataba de nosotros. Viejos, cansados, sabiendo menos de la vida a cada día, estábamos fuera de la cuestión. Es siempre la absurda costumbre de dar más importancia a las personas que a los sentimientos. No encuentro otra palabra. Quiero decir: más importancia al instrumento que a la música.
Había habido algo maravilloso creado por nosotros. Cecilia era una muchacha, tenía trajes con flores de primavera, unos guantes diminutos y usaba pañuelos de telas transparentes que llevaban dibujos de niños bordados en las esquinas. Como un hijo el amor había salido de nosotros. Lo alimentábamos, pero él tenía su vida aparte. Era mejor que ella, mucho mejor que yo. ¿Cómo querer compararse con aquel sentimiento, aquella atmósfera que, a la media hora de salir de casa me obligaba a volver, desesperado, para asegurarme de que ella no había muerto en mi ausencia? Y Cecilia, que puede distinguir los diversos tipos de carne de vaca y discutir seriamente con el carnicero cuando la engaña, ¿tiene algo que ver con aquello que la hacía viajar en el ferrocarril con lentes oscuros, todos los días, poco tiempo antes de que nos casáramos, “porque nadie debía ver los ojos que me habían visto desnudo”?
El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. Pero la gente absurda y maravillosa no abunda; y las que lo son, es por poco tiempo, en la primera juventud. Después comienzan a aceptar y se pierden.
He leído que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los veinte o veinticinco años. No sé nada de la inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa. Pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad, más o menos. Pero muere siempre; terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Piénsese en esto y se sabrá por qué no hay grandes artistas mujeres. Y ti uno se casa con una muchacha y un día despierta al lado de una mujer, es posible que comprenda, sin asco, el alma de los violadores de niñas y el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatines en las esquinas de los liceos.
El amor es algo demasiado maravilloso para que uno pueda andar preocupándose por el destino de dos personas que no hicieron más que tenerlo, de manera inexplicable. Lo que pudiera suceder con don Eladio Linacero y doña Cecilia Huerta de Linacero no me interesa. Basta escribir los nombres para sentir lo ridículo de todo esto. Se trataba del amor y esto ya estaba terminado, no había primera ni segunda instancia, era un muerto antiguo. Qué más da el resto. Pero en el sumario hay algo que no puedo olvidar. No trato de justificarme; pueden escribir lo que quieran las ratas del juzgado. Toda la culpa es mía: no me interesa ganar dinero ni tener una casa confortable, con radio, heladera, vajilla y un watercló impecable. El trabajo me parece una estupidez odiosa a la que es difícil escapar. La poca gente que conozco es indigna de que el sol le toque en la cara. Allá ellos, todo el mundo y doña Cecilia Huerta de Linacero.
Pero en el sumario se cuenta que una noche desperté a Cecilia, “la obligué a vestirse con amenazas y la llevé hasta la intersección de la rambla y la calle Eduardo Acevedo”. Allí, “me dediqué a actos propios de un anormal, obligándola a alejarse y venir caminando hasta donde estaba yo, varias veces, y a repetir frases sin sentido”. Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.
Aquella noche nos habíamos acostado sin hablarnos. Yo estuve leyendo, no sé qué, y a veces, de reojo, veía dormirse a Cecilia. Ella tenía una expresión lenta, dulce, casi risueña, una expresión de antes, de cuando se llamaba Ceci, para la que yo había construido una imagen exacta que ya no podía ser recordada. Nunca pude dormirme antes que Pila. Dejé el libro y me puse a acariciarla con un género de caricia monótona que apresura el sueño. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda a un enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre, viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor, extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes.
Pero aquella noche no vino ninguna aventura pata recompensarme el día. Debajo de mis párpados se repetía, tercamente, una imagen ya lejana. Era precisamente, la rambla a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano, antes de casarnos. Yo la estaba esperando apoyado en la baranda metido en la sombra que olía intensamente a mar. Y ella bajaba la calle en pendiente, con los pasos largos y ligeros que tenía entonces, con un vestido blanco y un pequeño sombrero caído contra una oreja. El viento la golpeaba en la pollera, trabándole los pasos, haciéndola inclinarse apenas, como un barco de vela que viniera hacia mí desde la noche. Trataba de pensar en otra cosa; pero, apenas me abandonaba, veía la calle desde la sombra de la muralla y la muchacha, Ceci, bajando con un vestido blanco.
Entonces tuve aquella idea idiota como una obsesión. La desperté, le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Yo no podía explicarle nada; era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder tiempo, la hora del milagro era aquella, en seguida. Todo esto era demasiado extraño y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. Varias veces subió la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba haciéndola inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado y cauteloso, y la cara que acercaba al atravesar la rambla debajo del farol era seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos.
Pero esto tampoco tiene que ver con lo que me interesa decir. Creo que Cecilia volvió a casarse y es posible que sea feliz. Estaba contando la historia de Ester. El desenlace fue, también, en una noche de lluvia, sin barcos en el puerto. El cafetín estaba casi vacío. Vino a mi mesa y estuvo cerca de una hora sin hablar. No había música. Después se rió y me dijo:
—Si vos no querés ir conmigo pagando, no me vas a pagar nada. ¿No es lo mejor?
Sacó un peso y pagó los guindados que había tomado. No le hice caso. Al rato me dijo:
—Decí... ¿y si yo me hiciera la loca?
—¿A ver?
—Y bueno, sos un cabeza dura. A porfiado nadie te gana. Si querés vamos.
—No quiero líos. ¿Gratis?
—Sí, pero no te creas que se te hace el campo orégano. Es la última vez. Mirá: con vos no voy más ni aunque me pagues.
Yo no tenía ningún interés. Pero no había otro remedio y salimos. Ella tenía el abrigo sobre los hombros y caminaba con la cabeza baja por las veredas relucientes de agua. El hotel estaba en Liniers, frente al mercado. Seguía lloviznando, no tornamos coche y así fuimos en silencio. Cuando llegamos ella tenía la cabeza empapada. Se sacudía la melena frente al espejo, mostrando los dientes, sin mover los grandes hombros blancos. La veladora tenía una luz azul. Recuerdo que estuvo temblando un rato al lado mío y tenía el cuerpo helado, con la piel áspera y erizada.
Cuando se estaba vistiendo le dije —nunca supe por qué— desde la cama:
—¿Nunca te da por pensar cosas, antes de dormirte o en cualquier sitio, cosas raras que te gustaría que te pasaran...?
Tengo, vagamente, la sensación de que, al decir aquello, le pagaba en cierta manera. Pero no estoy seguro. Ella dijo alguna estupidez, bostezando, otra vez frente al espejo. Por un rato estuve callado mirando al techo, oyendo el rumor de la lluvia en el balcón. Llegaba el ruido de carros pesados y de gallos. Empecé a hablar, sin moverme, boca arriba, cerrando los ojos.
—Hace un rato estaba pensando que era en Holanda, todo alrededor, no aquí. Yo le digo Nederland por una cosa. Después te cuento. El balcón da a un río por donde pasan unos barcos como chalanas, cargados de madera, y todos llevan una capota de lona impermeable donde cae la lluvia. El agua es negra y las gabarras van bajando despacio sin hacer ruido, mientras los hombres empujan con los bicheros en el muelle. Aquí en el cuarto yo esperaba una noticia o una visita y yo me había venido desde allá para encontrarme con esa persona esta noche. Porque hace muchos años nos comprometimos para vernos esta noche en este hotel. Hay otras cosas, además. Una chalana está cargada de fusiles y quiero pasarlos de contrabando. Si todo va bien, yo dejo una luz azul como esta en los balcones y los de la chalana pasan abajo cantando en alemán, algo que dice “hoy mi corazón se hunde y nunca más...” Todo va bien, pero yo no soy feliz. Me doy cuenta de golpe, ¿entendés?, que estoy en un país que no conozco, donde siempre está lloviendo y no puedo hablar con nadie. De repente me puedo morir aquí en la pieza dei hotel...
—¿Pero por qué no reventás?
Había dejado de arreglarse el peinado y me miraba apoyada en el tocador con aire extraño.
—¿Se puede saber qué tomaste?
—Bueno. Pero decime si vos pensás así. Cualquier cosa rara.
—Siempre pensé que eras un caso... ¿Y no pensás a veces que vienen mujeres desnudas, eh? ¡Con razón no querías pagarme! ¿Así que vos...? ¡Qué punta de asquerosos!
Salió antes que yo y nunca volvimos a vernos. Era una pobre mujer y fue una imbecilidad hablarle de esto. A veces pienso en ella y hay una aventura en que Ester viene a visitarme o nos encontramos por casualidad, tomamos y hablamos como buenos amigos. Ella me cuenta entonces lo que sueña o imagina y son siempre cosas de una extraordinaria pureza, sencillas como una historieta para niños.
Estoy muy cansado y con el estómago vacío. No tengo idea de la hora. He fumado tanto que me repugna el tabaco y tuve que levantarme para esconder el paquete y limpiar un poco el piso. Pero no quiero dejar de escribir sin contar lo que sucedió con Cordes. Es muy raro que Lázaro no haya vuelto. A cada momento me parece que lo oigo en la escalera, borracho, dispuesto a reclamarme los catorce pesos con más furia que nunca. Es posible que haya caído preso y en este momento algunos negroides más brutos que él lo estén enloqueciendo a preguntas y golpes. Pobre hombre, lo desprecio hasta con las raíces dei alma, es sucio y grosero, sin imaginación. Tiene una manera odiosa de tumbarse en la cama y hablar de los malditos catorce pesos que le debo, sin descanso, con voz monótona, esas eses espesas, las erres de la garganta, con su tono presuntuoso de hijo de una raza antigua, empapado de experiencia, para quien todos los problemas están resueltos. Lo odio y le tengo lástima; casi es viejo y vive cansado, no come todos los días y nadie podría Imaginar las combinaciones que se le ocurren para conseguir tabaco. Y se levanta a veces de madrugada para sentarse junto a la luz que empieza, a leer bisbiseando libros de economía política.
Tiene algo de mono, doblado en el banco, los puños en la cabeza rapada, muequeando con la cara llena de arrugas y pelos, haciendo bizquear los ojos entre las cejas escasas y las grandes bolsas de las ojeras. Cuando estoy muy amargado, raras veces, me divierto discutiendo con él, tratando de socavar su confianza en la revolución con argumentos astutos, de una grosera mala fe, pero que el infeliz acepta como legítimos. Da ganas de reír, o de llorar, según el momento, el esfuerzo que tiene que hacer para que la lengua endurecida pueda ir traduciendo el desesperado trabajo de su cerebro para defender las doctrinas y los hombres.
Lo dejo hablar, que se enrede solo, mirándolo con una sonrisa burlona, fruciendo un poco la boca hacia el lado derecho. Esto lo exaspera y hace que se embrolle más rápidamente. Claro que esto no dura mucho. Es lástima porque me divierte. Lázaro pierde la paciencia, se enfurece y se pone a insultar.
—Mirá... Sos un desciasado, eso. Va, va... Sos más asqueroso que un chancho burgués. Eso.
Este es el momento oportuno para hablarle del lujo asiático en que viven los comisarios en el Kremlin y de la inclinación inmoral del gran camarada Stalin por las niñitas tiernas. (Tengo un recorte de no sé qué hediondo corresponsal de un diario norteamericano, donde habla de esos lujos asiáticos, de los niños matados a latigazos y de no sé cuanta otra imbecilidad. Es asombroso ver en qué se puede convertir la revolución rusa a través del cerebro de un comerciante yanki; basta ver las fotos de las revistas norteamericanas, nada más que las fotos porque no sé leerlas, para comprender que no hay pueblo más imbécil que ése sobre la tierra; no puede haberlo porque también la capacidad de estupidez es limitada en la raza humana. Y qué expresiones de mezquindad, que profunda grosería asomando en las manos y en los ojos de sus mujeres, en toda esa chusma de Hollywood.)
—Miró viejo. Me da lástima porque sos un tipo de buena fe. Son siempre los millones de otarios como vos los que van al matadero. Pensó un poquito en todos los judíos que forman la burocracia staliniana..
No se necesita más. El pobre hombre inventa el apocalipsis, me habla del día de la revolución (tiene una frase genial: “cada día falta menos...”), y me amenaza con colgarme, hacerme fusilar por la espalda, degollarme de oreja a oreja, tirarme al río.
Digo otra vez que me da mucha lástima. Pero el animal sabe también defenderse. Sabe llenarse la boca con una palabra y la hace sonar como si escupiera.
—¡Fra ... casado!
La dice con la misma entonación burlona con que se insultan los chicos en la calle, y atrás de la palabra, en la garganta que resuena, está algo que me indigna más que todo en el mundo. Hay un acento extranjero —Checoslovaquia, Lituania, cualquier cosa por el estilo—, un acento extranjero que me hace comprender cabalmente lo que puede ser el odio racial. No sé bien si se trata de odiar a una raza entera, u odiar a alguno con todas las fuerzas de una raza.
Pero Lázaro no sabe lo que dice cuando me grita “fracasado”. No puede ni sospechar lo que contiene la palabra para mí. El pobre tipo me grita eso porque una vez al principio de nuestra relación se le ocurrió invitarme a una reunión con los camaradas. Trataba de convencerme usando argumentos que yo conocía desde hace veinte años, que hace veinte años me hastiaron para siempre. Juro que fui solamente por lástima, que nada más que una profunda lástima, un excesivo temor de herirlo, como si en su actitud y en su cabezota de mono hubiera algo indeciblemente delicado, me hizo acompañarlo a la famosa reunión de los camaradas.
Conocí mucha gente, obreros, gente de los frigoríficos, aporreada por la vida, perseguida por la desgracia de manera implacable, elevándose sobre la propia miseria de sus vidas para pensar y actuar en relación a todos los pobres del mundo. Habría algunos movidos por la ambición, el rencor o la envidia. Pongamos que muchos, que la mayoría. Pero en la gente del pueblo, la que es pueblo de manera legítima, los pobres, hijos de pobres, nietos de pobres, tienen siempre algo esencial incontaminado, algo hecho de pureza, infantil, candoroso, recio, leal, con lo que siempre es posible contar en las circunstancias graves de la vida. Es cierto que nunca tuve fe; pero hubiera seguido contento con ellos, beneficiándome de la inocencia que llevaban sin darme cuenta. Después tuve que moverme en otros ambientes y conocer a otros individuos, hombres y mujeres, que acababan de ingresar en las agrupaciones. Era una avalancha.
No sé si la separación de clases es exacta y puede ser nunca definitiva. Pero hay en todo el mundo gente que compone la capa tal vez más numerosa de las sociedades. Se les llama “clase media”, “pequeña burguesía”. Todos los vicios de que pueden despojarse las demás clases son recogidos por ella. No hay nada más despreciable, más inútil. Y cuando a su condición de pequeños burgueses agregan la de “intelectuales”, merecen ser barridos sin juicio previo. Desde cualquier punto de vista, búsquese el fin que se busque, acabar con ellos sería una obra de desinfección. En pocas semanas aprendí a odiarlos: ya no me preocupan, pero a veces veo casualmente sus nombres en los diarios, al pie de largas parrafadas imbéciles y el viejo odio se remueve y crece.
Hay de todo; algunos que se acercaron al movimiento para que el prestigio de la lucha revolucionaria o como quiera llamarse se reflejara un poco en sus maravillosos poemas. Otros, sencillamente, para divertirse con las muchachas estudiantes que sufrían, generosamente, del sarampión antiburgués de la adolescencia. Hay quien tiene un Packard de ocho cilindros, camisas de quince pesos y habla sin escrúpulos de la sociedad futura y la explotación del hombre por el hombre. Los partidos revolucionarios deben creer en la eficacia de ellos y suponer que los están usando. Es en el fondo un juego de toma y daca. Queda la esperanza de que, aquí y en cualquier parte del mundo, cuando las cosas vayan en serio, la primera precaución de los obreros sea desembarazarse, de manera definitiva, de toda esa morralla.
Me aparté en seguida y volví a estar solo. Es por eso que Lázaro me dice fracasado. Puede ser que tenga razón; se me importa un corno, por otra parte. Fuera de todo esto, que no cuenta para nada, ¿qué se puede hacer en este país? Nada, ni dejarse engañar. Si uno fuera una bestia rubia, acaso comprendiera a Hitler. Hay posibilidades para una fe en Alemania; existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea. Si uno fuera un voluntarioso imbécil se dejaría ganar sin esfuerzos por la nueva mística germana. ¿Pero aquí? Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos.
Pero todo esto me aburre. Se me enfrían los dedos de andar entre fantasmas. Quiero contar aquella entrevista con Cardes; es también un ejemplo de intelectual y confieso que sigo admirándolo. Tiene talento, un instinto infalible, más bien, para guiarse entre los elementos poéticos y escoger en seguida, sin necesidad de arreglos ni remiendos.
Es extraño que haya procedido, casi, con una torpeza mayor que la de Ester.
Recuerdo que en aquel tiempo andaba muy solo —solo a pesar mío— y sin esperanzas. Cada día la vida me resultaba más difícil. No había conseguido todavía el trabajo en el diario y me había abandonado, dejándome llevar, saliera lo que saliera. ¿Por qué los sucesos no vienen al que los espera y los está llamando con todo su corazón desde una esquina solitaria? Hasta las imaginaciones por la noche me resultaban amargas, y se desarrollaban faltas de espontaneidad, y ayudadas, hostigadas por mí.
Encontré a Cordes casualmente y vinimos por la noche a mi pieza. Habíamos estado tomando unas cañas, él compró cigarrillos y yo, felizmente, tenía un poco de té. Estuvimos hablando durante horas, en ese estado de dicha exaltada, y suave no obstante que sólo puede dar la amistad y hace que insensiblemente dos personas vayan apartando malezas y retorciendo caminos para poder coincidir y festejarlo con una sonrisa.
Hacía tiempo que no me sentía tan feliz, libre, hablando lleno de ardor, tumultuosamente, sin vacilaciones, seguro de ser comprendido, escuchando también con la misma intensidad, tratando de adivinar los pensamientos de Cordes por las primeras palabras de sus frases. Estábamos tomando el té, serían las dos de la mañana, acaso más, cuando Cordes me leyó unos versos suyos. Era un poema extraño, publicado después en una revista de Buenos Aires. Debo tener el recorte en alguna de las valijas, pero no vale la pena de ponerme a buscarlo ahora. Se llamaba “El pescadito rojo”. El título es desconcertante y también a mí me hizo sonreír. Pero hay que leer el poema. Cordes tiene mucho talento, es innegable. Me parecía fluctuante, indeciso, y acaso pudiera decirse de él que no había acabado de encontrarse. No sé que hace ahora ni cómo es; he dejado de tener noticias suyas y desde aquella noche no volví a verlo, a pesar de que sabía donde buscarme.
Aquella noche dejé enfriar el té en mi vaso para escucharlo. Era un verso largo, como cuatro carillas escritas a máquina. Yo fumaba en silencio, con los ojos bajos, sin ver nada. Sus versos lograron borrar la habitación, la noche y al mismo Cordes. Cosas sin nombre, cosas que andaban por el mundo buscando un nombre, saltaban sin descanso de su boca, o iban brotando porque sí, en cualquier parte remota y palpable. Era —pensé después— un universo saliendo del fondo negro de un sombrero de copa. Todo lo que pueda decir es pobre y miserable comparado con lo que dijo él aquella noche. Todo había desaparecido desde los primeros versos y yo estaba en el mundo perfecto donde el pescadito rojo disparaba en rápidas curvas por el agua verdosa del estanque, meciendo suavemente las algas y haciéndose como un músculo largo y sonrosado cuando llegaba n tocarlo el rayo de luna. A veces venía un viento fresco y alegre que me tocaba el pelo. Entonces las aguas temblaban y el pescadito rojo dibujaba figuras frenéticas, buscando librarse de la estocada del rayo de luna que entraba y salía del estanque, persiguiendo el corazón verde de las aguas. Un rumor de coro distante surgía de las conchas huecas, semihundidas en la arena del fondo.
Pasamos después mucho rato sin hablar. Me estuve quieto, mirando al suelo; cuando la sombra de la última imagen salió por la ventana, me pasé una mano por la cara y murmuré gracias. El hablaba ya de otra cosa, pero su voz había quedado empapada con aquello y me bastaba oírlo para continuar vibrando con la historia del pescadito rojo. Me mortificaba la idea de que era forzoso retribuir a Cordes sus versos. ¿Pero qué ofrecerle de toda aquella papelería que llenaba mis valijas? Nada más lejos de mí que la idea de mostrar a Cordes que yo también sabía escribir. Nunca lo supo y nunca me preocupó. Todo lo escrito no era más que un montón de fracasos. Recordé de pronto la aventura de la bahía de Arrak. Me acerqué a Cordes, sonriendo, y le puse las manos en los hombros. Y le conté, vacilando al principio cómo vacilaba el barco al partir, embriagándome en seguida con mis propios sueños.
Las velas del “Gaviota” infladas por el viento, el sol en la cadena del ancla, las botas altas hasta las rodillas, los pies descalzos de los marineros, la marinería, las botellas de ginebra que sonaban contra los vasos en el camarote, la primera noche de tormenta, el motín en la hora de la siesta, el cuerpo alargado del ecuatoriano que ahorcamos al ponerse el sol. El barco sin nombre, el Capitán Olaff, la brújula del náufrago, la llegada a ciegas a la bahía de arena blanca que no figuraba en ningún mapa. Y la medianoche en que, formada la tripulación en cubierta, el capitán Olaff hizo disparar 21 cañonazos contra la luna que, justamente 20 años atrás, había frustrado su entrevista de amor con la mujer egipcia de los cuatro maridos.
Hablaba rápidamente, queriendo contarlo todo, trasmitir a Cordes el mismo interés que yo sentía. Cada uno da lo que tiene. ¿Qué otra cosa podía ofrecerle? Hablé lleno de alegría y entusiasmo, paseándome a veces, sentándome encima de la mesa, tratando de ajustar mi mímica a lo que iba contando. Hablé hasta que una oscura intuición me hizo examinar el rostro de Cordes. Fue como si, corriendo en la noche, me diera de narices contra un muro. Quedé humillado, entontecido. No era la comprensión lo que había en su cara, sino una expresión de lástima y distancia. No recuerdo que broma cobarde empleé para burlarme de mí mismo y dejar de hablar. El dijo:
—Es muy hermoso... Sí. Pero no entiendo bien si todo eso es un plan para un cuento o algo así.
Yo estaba temblando de rabia por haberme lanzado a hablar, furioso contra mí mismo por haber mostrado mi secreto.
—No, ningún plan. Tengo asco por todo, ¿me entiende? por la gente, la vida, los versos de cuello almidonado. Me tiro en un rincón y me imagino todo eso. Cosas así y suciedades, todas las noches.
Algo estaba muerto entre nosotros. Me puse el saco y lo acompañé unas cuadras.
Estoy cansado; pasé la noche escribiendo y ya debe ser muy tarde. Cordes, Ester y todo el mundo, menefrego. Pueden pensar lo que les dé la gana, lo que deben limitarse a pensar. La pared de enfrente empieza a quedar blanca y algunos ruidos, recién despiertos, llegan desde lejos. Lázaro no ha venido y es posible que no lo vea hasta mañana. A veces pienso que esta bestia es mejor que yo. Que, a fin de cuentas, es él el poeta y el soñador. Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino pero tiene fe, cree en algo. Sin embargo, ama a la vida y sólo así es posible ser un poeta.
Apagué la luz y estuve un rato inmóvil. Tengo la sensación de que hace ya muchas horas que terminaron los ruidos de la noche; tantas, que debía estar ya el sol alto. El cansancio me trae pensamientos sin esperanza. Hubo un mensaje que lanzara mi juventud a la vida; estaba hecho con palabras de desafío y confianza. Se lo debe haber tragado el agua como a las botellas de los náufragos. Hace un par de años que creí haber encontrado la felicidad. Pensaba haber llegado a un escepticismo casi absoluto y estaba seguro de que me bastaría comer todos los días, no andar desnudo, fumar y leer algún libro de vez en cuando para ser feliz. Esto y lo que pudiera soñar despierto, abriendo los ojos a la noche retinta. Hasta me asombraba haber demorado tanto tiempo para descubrirlo. Pero ahora siento que ni¡ vida no es más que el paso de fracciones de tiempo, una y otra, como el ruido de un reloj, el agua que corre, moneda que se cuenta. Estoy tirado y el tiempo pasa. Estoy frente a la cara peluda de Lázaro, sobre el patio de ladrillos, las gordas mujeres que lavan la pileta, los malevos que fuman con el pucho en los labios. Yo estoy tirado y el tiempo se arrastra, indiferente, a mi derecha y a mi izquierda.
Esta es la noche, quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Hay en el fondo, lejos, un coro de perros, algún gallo canta de vez en cuando, al norte, al sur, en cualquier parte ignorada. Las pitadas de los vigilantes se repiten sinuosas y mueren. En la ventana de enfrente, atravesando el patio, alguno ronca y se queja entre sueños. El cielo está pálido y tranquilo, vigilando los grandes montones de sombra en el patio. Un ruido breve, como un chasquido, me hace mirar hacia arriba. Estoy seguro de poder descubrir una arruga justamente en el sitio donde ha gritado una golondrina. Respiro el primer aire que anuncia la madrugada hasta llenarme los pulmones; hay una humedad fría tocándome la frente en la ventana. Pero toda la noche está, inapresable, tensa, alargando su alma fina y misteriosa en el chorro de la canilla mal cerrada, en la pileta de portland del patio. Esta es la noche. Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la ciudad; la noche me rodea, se cumple como un rito, gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella. Hay momentos, apenas, en que los golpes de mi sangre en las sienes se acompasan con el latido de la noche. He fumado mi cigarrillo hasta el fin, sin moverme.
Las extraordinarias confesiones de Eladio Linacero. Sonrío en paz, abro la boca, hago chocar los dientes y muerdo suavemente la noche. Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos. Me hubiera gustado clavar la noche en el papel como a una gran mariposa nocturna. Pero, en cambio, fue ella la que me alzó entre sus aguas como el cuerpo lívido de un muerto y me arrastra, inexorable, entre fríos y vagas espumas, noche abajo.
Esta es la noche. Voy a tirarme en la cama, enfriado, muerto de cansancio, buscando dormirme antes de que llegue la mañana, sin fuerzas ya para esperar el cuerpo húmedo de la muchacha en la vieja cabaña de troncos.
___________________________________________________________

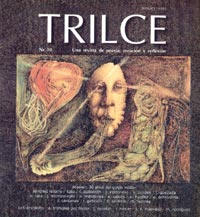







No hay comentarios:
Publicar un comentario