 Guido Eytel nació en 1945, en Temuco. Su currículo literario refiere, entre otros datos, lo siguiente: que ha publicado cuatro libros (Casas en el Agua, novela. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 1997; Sangre Vertió tu Boca, novela. LOM Ediciones. Santiago, Chile.1999; El Camino del Piñón, novela para niños. Pehuén Editores. Santiago. Chile.2002; Puestos Varios, cuentos. RIL Editores. Santiago. Chile. 2005); que ha obtenido muchos premios (entre los cuales destacan: 1981, Primer premio en los Juegos Literarios Gabriela Mistral por el conjunto de textos “Pluma y sangre”; 1998, Premio municipal de novela a Casas en el Agua como la mejor novela publicada en Chile en 1997. Municipalidad de Santiago; 1998, Premio Academia, de la Academia Chilena de la Lengua, a Casas en el Agua como el mejor libro publicado en Chile en 1997; 2001, Primer premio de novela infantil, concurso del Consejo Nacional del Libro, por El camino del piñón; 2004, Primer Premio Concurso Nacional de Cuento “Neruda 100 años”; Primer Pemio Concurso Nacional de Poesía “Neruda 100 años”).
Guido Eytel nació en 1945, en Temuco. Su currículo literario refiere, entre otros datos, lo siguiente: que ha publicado cuatro libros (Casas en el Agua, novela. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 1997; Sangre Vertió tu Boca, novela. LOM Ediciones. Santiago, Chile.1999; El Camino del Piñón, novela para niños. Pehuén Editores. Santiago. Chile.2002; Puestos Varios, cuentos. RIL Editores. Santiago. Chile. 2005); que ha obtenido muchos premios (entre los cuales destacan: 1981, Primer premio en los Juegos Literarios Gabriela Mistral por el conjunto de textos “Pluma y sangre”; 1998, Premio municipal de novela a Casas en el Agua como la mejor novela publicada en Chile en 1997. Municipalidad de Santiago; 1998, Premio Academia, de la Academia Chilena de la Lengua, a Casas en el Agua como el mejor libro publicado en Chile en 1997; 2001, Primer premio de novela infantil, concurso del Consejo Nacional del Libro, por El camino del piñón; 2004, Primer Premio Concurso Nacional de Cuento “Neruda 100 años”; Primer Pemio Concurso Nacional de Poesía “Neruda 100 años”).Lo que el currículo no señala es que es una persona encantadora, armado de una suma de historias y experiencias ligadas a una manera digna, dignísima, de concebir la vida y la Literatura. Una persona comprometida con su tiempo y también con la sonrisa, utensilio humano tan necesario y tan rebelde en sí mismo, máxime cuando caen esas noches largas y sangrientas que pueden durar hasta diecisiete años.
El escritor Guido Eytel es un explorador de tonos y un hábil manejador de los tiempos narrativos. Maestro en unir a la historia la estructura y la atmósfera perfectas para potenciarla. No escatima el tono grave ni el uso del humor. Profundamente imaginativo, es capaz de pararse frente a la realidad con una mirada escarbadora, crítica, y, a sus personajes, no les niega un trato comprensivo y benévolo, todo lo cual hace de sus recursos una oportunidad para reconocernos humanos y vulnerables.
Guido ha buscado la Literatura, no para vivir de ella, sino para ella y por ella. Siendo así las cosas, me inclino a creer que si la Literatura ha existido para personas como Guido, puede, pues, darse ella por pagada, justificada y satisfecha.
Los invito a leer dos cuentos perfectos de Guido.
K. Ramone
***------------------------------------------
***------------------------------------------
EL OTRO ROUND DE DINAMITA ARAYA
 En los tres meses que duró la Clínica de Bicicletas Fausto Coppi parchamos cinco neumáticos, pintamos apenas dos bicicletas y ahí estaba el Chago mirando el parche que tenía entre las manos como si fuera una animita milagrosa, diciendo que estábamos en quiebra y que no siempre se puede ganar, lo que yo sabía muy bien desde los tiempos en que empezó a descuidar los entrenamientos por enredarse con una cabaretera que le estrujó el billete y las fuerzas hasta que los dos fuimos rodando cuesta abajo, como en el tango, y ya nunca más Santiago Dinamita Araya con la mano en alto mientras el árbitro terminaba la cuenta y el Caupolicán entero gritaba Dinamita, Dinamita, Dinamita.
En los tres meses que duró la Clínica de Bicicletas Fausto Coppi parchamos cinco neumáticos, pintamos apenas dos bicicletas y ahí estaba el Chago mirando el parche que tenía entre las manos como si fuera una animita milagrosa, diciendo que estábamos en quiebra y que no siempre se puede ganar, lo que yo sabía muy bien desde los tiempos en que empezó a descuidar los entrenamientos por enredarse con una cabaretera que le estrujó el billete y las fuerzas hasta que los dos fuimos rodando cuesta abajo, como en el tango, y ya nunca más Santiago Dinamita Araya con la mano en alto mientras el árbitro terminaba la cuenta y el Caupolicán entero gritaba Dinamita, Dinamita, Dinamita.
Pero para qué voy a ser injusto con el Chago si después del asunto con la Vicky dejó la chupeta y nunca me hizo a un lado en los negocios que inventaba para levantar cabeza. Primero fue la fuente de soda, con lo poco que quedaba, y después el taxi, que nos duró hasta que las letras se comieron todas las ganancias. Santiago Dinamita Araya y su secon Negrito Peralta tirados en la lona escuchando la cuenta del árbitro hasta conseguir una pega de nocheros en una fábrica, pero no podían levantarse porque una noche nos quedamos dormidos recordando los viejos tiempos y unos malandras entraron y se llevaron quinientos chalecos de colegial y nosotros a la calle y la historia del taller (ya la cuenta iba en ocho) y el Chago que miraba el parche como si de ahí fuera a salir la respuesta divina, la pichicata que nos iba a levantar para sacarle la cresta a la mala suerte que ya nos estaba ganando por nocau técnico.
- ¡ Lo tengo, compadre, lo tengo! - saltó de repente y empezó a bailotear, sin importarle el calor de febrero que hacía sudar con no más mover una pestaña. Volvió a sentarse y yo me senté frente a él.
- ¡ La papa, Negrito, la papa! ¿Se ha fijado cómo está la carretera?
Hice que sí con la cabeza.
- ¿Y cómo está la carretera?
- Como la mona está.
- ¿Y qué pasa con los autos, ah?
Me encogí de hombros, creyendo que todavía seguía con la ilusión del Taller Automotriz Lorenzo Varoli que íbamos a instalar con las ganancias de la clínica de bicicletas.
- Yo le voy a decir lo que pasa. Aquí está La Estancia (puso el parche en el suelo) y un poquito más allá, por la carretera, hay una barrera (puso un pedazo de cámara) donde los autos tienen que esperar media hora por lo menos hasta que les den la pasada. ¿Y cómo está el tiempo, dígame?
Me pasé la mano por la frente.
- ¡Justo! Media hora está la gente asándose en los autos, con unas ganas locas de refrescarse y sin que nadie los abastezca.
- ¿Y?
- Y ahí entran estos dos pechitos. Le pedimos helados en consignación a don Jaime y cuando se termine el verano ya va a estar listo el capital para otro negocito.
No quise decirle nada porque los años me han vuelto pesimista y nunca se le debe amargar la vida a un campeón cuando le vuelve el ánimo al cuerpo y sale a matar en el quinto raun.
- Déjeme a mí no más, Negrito, que yo me encargo de todo. Usted se consigue dos chaquetas blancas con don Jeyo y mañana mismo empieza a funcionar la Distribuidora de Helados Antártica.
Así no más fue, porque no hay quien pare al Chago cuando decide algo. Al otro día estábamos en la carretera, los dos de chaqueta blanca y cada uno con su caja de plumavit con los chocolitos, los creminos y los chupetes de agua.
Ya veía yo, mientras caminábamos hacia la barrera, que el asunto no iba a comenzar muy bien. Eran las ocho y media de la mañana y el cielo estaba nublado como si fuera a largarse toda la lluvia que no había caído hacía meses.
- Pero va a despejar. Va a ver que ya va a despejar.
Al llegar nos dimos cuenta de que el Chago no había sido el primero en olfatear la mina de oro. Ya estaban ahí los de los Super 8, los de los Candy, los de los cueros de ante, los de las obleas, los de "la novedad del año”, los de las Negritas, los de los chicles y también unos cuantos que vendían helados. Todos estaban junto a una fogatita, calentando agua.
- ¿Ve lo que pasa? - me dijo el Chago - Aquí falta iniciativa. ¿Cómo van a vender si están calentándose las canillas al fuego?
Y se fue a gritar los helados mientras yo me acercaba al grupo para conversar con la competencia.
- No saca nada su compañero - me dijo uno que vendía calcomanías - Todavía están pasando los camioneros y es por no dejar que ande gritando.
- ¿Y más tarde?
Se encogió de hombros. Me fui adonde el Chago para decirle que esperara un rato, que no se gastara entero en el primer raun y que dejara piernas y garganta para cuando todos entraran a la pelea.
- Tiene razón, Negrito. Como siempre tiene razón. Esperemos a que despeje.
Nos sentamos a la orilla del camino. Venían, lentos, los camiones con sus tráiler cargados de madera y se detenían frente al banderillero que levantaba su disco rojo. Los choferes nos miraban, distraídos, y bostezaban. Estaban veinte minutos, media hora, hasta que les daban la largada y partían rumbo al norte.
Como a las diez y media las nubes empezaron a abrirse y, tal cual el Chago había dicho, el sol apareció, dispuesto a achicharrar a los automovilistas que iban a llegar a llorar por un helado de crema.
- ¡Sonó la campana, Negrito! - saltó el Chago - Usted se queda por aquí y yo me voy por atrás, así copamos el mercado.
Justo a esa hora empezaron a llegar los autos. Yo me acercaba a los Honda, los Mazda, los Peugeot, ofreciendo el chocolito, el de piña, una pausa refrescante en el camino, pero los viejos se hacían los desentendidos, miraban para otro lado, leían el diario y algunos hasta se bajaban un rato para estirar las piernas. De vez en cuando le echaba una miradita al Chago, que gritaba como ninguno los mejores helados del país, para los regalones, acorte la espera con Danky Nogatongamegalofomanjarchafafrinilofo (se lo había aprendido de memoria en la propaganda de la tele y ése era su orgullo) pero tampoco lo vi vender un miserable helado de agua.
Como a las doce me aburrí de gritar y lo fui a ver.
- ¿Qué tal le ha ido? - me preguntó.
Le mostré la caja llena.
- Ahora empieza el calor, así que no afloje.
El sol picaba de verdad. El asfalto calentaba los pies y pensé que lo mejor era sentarse un rato a la sombrita. Al lado mío se sentó el de los Super 8 y me dijo que hacía días que el negocio estaba malo. Hablando en plata, sólo al principio había estado bueno. Ahora todos sabían que la carretera estaba en reparaciones y que había que pegarse un plantón de por lo menos media hora. Por eso traían su cocaví, sus refrescos, y no compraban nada. Tres días que no vendía un Super 8.
-¿Y para qué sigue viniendo?
-¿Y para dónde quiere que vaya? Aquí por lo menos es tranquilo y no nos quitan la mercadería.
Me levanté y empecé a caminar hacia la barrera. Iba en la mitad de la hilera de autos cuando algo (no sé, un presentimiento, los otros vendedores que miraban inquietos) me hizo darme vuelta. Al tiro conocí el gesto del Chago de antes de la pelea, la tensión del camarín, y volví corriendo.
Estaba frente a un auto blanco grande, nuevecito, con la caja de plumavit echada atrás, colgada de la correa, discutiendo con el chofer. Adentro del auto una mujer joven lloraba, con la cara entre las manos.
-¡Bájate, desgraciado, bájate -- gritaba el Chago -- que delante mío nunca, pero jamás nunca!
Traté de calmarlo.
- Déjeme, Negrito, déjeme, que a este desgraciado hay que enseñarle buenos modales.
El del auto ya se iba bajando y era, por lo menos, un mediopesado. Andaría por los treinta años y se notaba que estaba en buen estado físico. El Chago había sido mosca (de los estilistas, bailarines) aunque ahora, con los años y la falta de entrenamiento, andaría por el gallo. Mucha la diferencia, pensé, y traté de convencerlo porque no lo quería ver otra vez en la lona, pero ya estaba dejando el plumavit en el suelo y sacándose la chaqueta blanca.
“Esta vez no va a tener para qué tirarme la toalla”, alcanzó a decirme antes de que el grandote se le viniera al bulto. El Chago no pudo esquivarlo y cayó con el abrazo. Me senté en mi plumavit y empecé a gritarlo: suéltese, Chago, suéltese, distancia, distancia, mientras los dos rodaban por el pavimento y botaban la caja con los helados hasta que en una de ésas el Chago pudo soltarse, pararse y ponerse en guardia. Así, campeón, así, maréelo, báilelo, adelante la izquierda, sigo gritándolo, y veo que el Chago empieza a saltar en la punta de los pies tirando el jab de izquierda y rodeando al grandote que tira gualetazos al aire matando las moscas. Por adentro, campeón, por adentro, y el Chago que esquiva un gualetazo y se mete entremedio de los brazos del ropero con una seguidilla de cortos (salga ahora, salga) y el otro trata de abrazarlo pero ya el campeón está bailando a dos metros, tocándose la nariz con los pulgares y resoplando. Puntee, puntee, y el Chago sigue con su jab de izquierda en la nariz del grandote como en sus mejores tiempos (derecha ahora, derecha) y el suin de derecha que lo remece (es tuyo, es tuyo) y otro jab de izquierda y un derechazo al hígado que hace doblarse al grandote y, cuando va cayendo, viene el gancho (parece que la galería volviera a gritar Dinamita, Dinamita) y el grandote cae más grande todavía y no puedo aguantarme y salto de mi caja y empiezo a contar y todos los vendedores cuentan conmigo (UNO) mientras la mujer sigue llorando y el campeón se acerca al auto (DOS) y le dice que lo disculpe (TRES) pero que él nunca ha permitido (CUATRO) que en su presencia (CINCO) una mujer tan hermosa (SEIS) sea tratada de esa manera (SIETE) y me parece que la mujer sonríe (OCHO) y algo le agradece o parece agradecerle (NUEVE) mientras el Chago se aleja del auto y nos sonríe (¡OUT!) cuando lo aplaudimos y lo abrazo y entre todos lo levantamos en andas, sin importarnos para nada que los helados se estén derritiendo en el pavimento y que el radiopatrullas ya haya llegado y tengamos que dormir en la comisaría y no nos importa que el negocio se haya ido a la cresta porque sabemos que, pase lo que pase, nunca más volveremos a tirar la toalla.
(“El otro round de Dinamita Araya” obtuvo, en 1982, el Primer Premio en el Concurso Nacional de Cuentos del Diario La Tercera)
***------------------------------------------------
 En los tres meses que duró la Clínica de Bicicletas Fausto Coppi parchamos cinco neumáticos, pintamos apenas dos bicicletas y ahí estaba el Chago mirando el parche que tenía entre las manos como si fuera una animita milagrosa, diciendo que estábamos en quiebra y que no siempre se puede ganar, lo que yo sabía muy bien desde los tiempos en que empezó a descuidar los entrenamientos por enredarse con una cabaretera que le estrujó el billete y las fuerzas hasta que los dos fuimos rodando cuesta abajo, como en el tango, y ya nunca más Santiago Dinamita Araya con la mano en alto mientras el árbitro terminaba la cuenta y el Caupolicán entero gritaba Dinamita, Dinamita, Dinamita.
En los tres meses que duró la Clínica de Bicicletas Fausto Coppi parchamos cinco neumáticos, pintamos apenas dos bicicletas y ahí estaba el Chago mirando el parche que tenía entre las manos como si fuera una animita milagrosa, diciendo que estábamos en quiebra y que no siempre se puede ganar, lo que yo sabía muy bien desde los tiempos en que empezó a descuidar los entrenamientos por enredarse con una cabaretera que le estrujó el billete y las fuerzas hasta que los dos fuimos rodando cuesta abajo, como en el tango, y ya nunca más Santiago Dinamita Araya con la mano en alto mientras el árbitro terminaba la cuenta y el Caupolicán entero gritaba Dinamita, Dinamita, Dinamita.Pero para qué voy a ser injusto con el Chago si después del asunto con la Vicky dejó la chupeta y nunca me hizo a un lado en los negocios que inventaba para levantar cabeza. Primero fue la fuente de soda, con lo poco que quedaba, y después el taxi, que nos duró hasta que las letras se comieron todas las ganancias. Santiago Dinamita Araya y su secon Negrito Peralta tirados en la lona escuchando la cuenta del árbitro hasta conseguir una pega de nocheros en una fábrica, pero no podían levantarse porque una noche nos quedamos dormidos recordando los viejos tiempos y unos malandras entraron y se llevaron quinientos chalecos de colegial y nosotros a la calle y la historia del taller (ya la cuenta iba en ocho) y el Chago que miraba el parche como si de ahí fuera a salir la respuesta divina, la pichicata que nos iba a levantar para sacarle la cresta a la mala suerte que ya nos estaba ganando por nocau técnico.
- ¡ Lo tengo, compadre, lo tengo! - saltó de repente y empezó a bailotear, sin importarle el calor de febrero que hacía sudar con no más mover una pestaña. Volvió a sentarse y yo me senté frente a él.
- ¡ La papa, Negrito, la papa! ¿Se ha fijado cómo está la carretera?
Hice que sí con la cabeza.
- ¿Y cómo está la carretera?
- Como la mona está.
- ¿Y qué pasa con los autos, ah?
Me encogí de hombros, creyendo que todavía seguía con la ilusión del Taller Automotriz Lorenzo Varoli que íbamos a instalar con las ganancias de la clínica de bicicletas.
- Yo le voy a decir lo que pasa. Aquí está La Estancia (puso el parche en el suelo) y un poquito más allá, por la carretera, hay una barrera (puso un pedazo de cámara) donde los autos tienen que esperar media hora por lo menos hasta que les den la pasada. ¿Y cómo está el tiempo, dígame?
Me pasé la mano por la frente.
- ¡Justo! Media hora está la gente asándose en los autos, con unas ganas locas de refrescarse y sin que nadie los abastezca.
- ¿Y?
- Y ahí entran estos dos pechitos. Le pedimos helados en consignación a don Jaime y cuando se termine el verano ya va a estar listo el capital para otro negocito.
No quise decirle nada porque los años me han vuelto pesimista y nunca se le debe amargar la vida a un campeón cuando le vuelve el ánimo al cuerpo y sale a matar en el quinto raun.
- Déjeme a mí no más, Negrito, que yo me encargo de todo. Usted se consigue dos chaquetas blancas con don Jeyo y mañana mismo empieza a funcionar la Distribuidora de Helados Antártica.
Así no más fue, porque no hay quien pare al Chago cuando decide algo. Al otro día estábamos en la carretera, los dos de chaqueta blanca y cada uno con su caja de plumavit con los chocolitos, los creminos y los chupetes de agua.
Ya veía yo, mientras caminábamos hacia la barrera, que el asunto no iba a comenzar muy bien. Eran las ocho y media de la mañana y el cielo estaba nublado como si fuera a largarse toda la lluvia que no había caído hacía meses.
- Pero va a despejar. Va a ver que ya va a despejar.
Al llegar nos dimos cuenta de que el Chago no había sido el primero en olfatear la mina de oro. Ya estaban ahí los de los Super 8, los de los Candy, los de los cueros de ante, los de las obleas, los de "la novedad del año”, los de las Negritas, los de los chicles y también unos cuantos que vendían helados. Todos estaban junto a una fogatita, calentando agua.
- ¿Ve lo que pasa? - me dijo el Chago - Aquí falta iniciativa. ¿Cómo van a vender si están calentándose las canillas al fuego?
Y se fue a gritar los helados mientras yo me acercaba al grupo para conversar con la competencia.
- No saca nada su compañero - me dijo uno que vendía calcomanías - Todavía están pasando los camioneros y es por no dejar que ande gritando.
- ¿Y más tarde?
Se encogió de hombros. Me fui adonde el Chago para decirle que esperara un rato, que no se gastara entero en el primer raun y que dejara piernas y garganta para cuando todos entraran a la pelea.
- Tiene razón, Negrito. Como siempre tiene razón. Esperemos a que despeje.
Nos sentamos a la orilla del camino. Venían, lentos, los camiones con sus tráiler cargados de madera y se detenían frente al banderillero que levantaba su disco rojo. Los choferes nos miraban, distraídos, y bostezaban. Estaban veinte minutos, media hora, hasta que les daban la largada y partían rumbo al norte.
Como a las diez y media las nubes empezaron a abrirse y, tal cual el Chago había dicho, el sol apareció, dispuesto a achicharrar a los automovilistas que iban a llegar a llorar por un helado de crema.
- ¡Sonó la campana, Negrito! - saltó el Chago - Usted se queda por aquí y yo me voy por atrás, así copamos el mercado.
Justo a esa hora empezaron a llegar los autos. Yo me acercaba a los Honda, los Mazda, los Peugeot, ofreciendo el chocolito, el de piña, una pausa refrescante en el camino, pero los viejos se hacían los desentendidos, miraban para otro lado, leían el diario y algunos hasta se bajaban un rato para estirar las piernas. De vez en cuando le echaba una miradita al Chago, que gritaba como ninguno los mejores helados del país, para los regalones, acorte la espera con Danky Nogatongamegalofomanjarchafafrinilofo (se lo había aprendido de memoria en la propaganda de la tele y ése era su orgullo) pero tampoco lo vi vender un miserable helado de agua.
Como a las doce me aburrí de gritar y lo fui a ver.
- ¿Qué tal le ha ido? - me preguntó.
Le mostré la caja llena.
- Ahora empieza el calor, así que no afloje.
El sol picaba de verdad. El asfalto calentaba los pies y pensé que lo mejor era sentarse un rato a la sombrita. Al lado mío se sentó el de los Super 8 y me dijo que hacía días que el negocio estaba malo. Hablando en plata, sólo al principio había estado bueno. Ahora todos sabían que la carretera estaba en reparaciones y que había que pegarse un plantón de por lo menos media hora. Por eso traían su cocaví, sus refrescos, y no compraban nada. Tres días que no vendía un Super 8.
-¿Y para qué sigue viniendo?
-¿Y para dónde quiere que vaya? Aquí por lo menos es tranquilo y no nos quitan la mercadería.
Me levanté y empecé a caminar hacia la barrera. Iba en la mitad de la hilera de autos cuando algo (no sé, un presentimiento, los otros vendedores que miraban inquietos) me hizo darme vuelta. Al tiro conocí el gesto del Chago de antes de la pelea, la tensión del camarín, y volví corriendo.
Estaba frente a un auto blanco grande, nuevecito, con la caja de plumavit echada atrás, colgada de la correa, discutiendo con el chofer. Adentro del auto una mujer joven lloraba, con la cara entre las manos.
-¡Bájate, desgraciado, bájate -- gritaba el Chago -- que delante mío nunca, pero jamás nunca!
Traté de calmarlo.
- Déjeme, Negrito, déjeme, que a este desgraciado hay que enseñarle buenos modales.
El del auto ya se iba bajando y era, por lo menos, un mediopesado. Andaría por los treinta años y se notaba que estaba en buen estado físico. El Chago había sido mosca (de los estilistas, bailarines) aunque ahora, con los años y la falta de entrenamiento, andaría por el gallo. Mucha la diferencia, pensé, y traté de convencerlo porque no lo quería ver otra vez en la lona, pero ya estaba dejando el plumavit en el suelo y sacándose la chaqueta blanca.
“Esta vez no va a tener para qué tirarme la toalla”, alcanzó a decirme antes de que el grandote se le viniera al bulto. El Chago no pudo esquivarlo y cayó con el abrazo. Me senté en mi plumavit y empecé a gritarlo: suéltese, Chago, suéltese, distancia, distancia, mientras los dos rodaban por el pavimento y botaban la caja con los helados hasta que en una de ésas el Chago pudo soltarse, pararse y ponerse en guardia. Así, campeón, así, maréelo, báilelo, adelante la izquierda, sigo gritándolo, y veo que el Chago empieza a saltar en la punta de los pies tirando el jab de izquierda y rodeando al grandote que tira gualetazos al aire matando las moscas. Por adentro, campeón, por adentro, y el Chago que esquiva un gualetazo y se mete entremedio de los brazos del ropero con una seguidilla de cortos (salga ahora, salga) y el otro trata de abrazarlo pero ya el campeón está bailando a dos metros, tocándose la nariz con los pulgares y resoplando. Puntee, puntee, y el Chago sigue con su jab de izquierda en la nariz del grandote como en sus mejores tiempos (derecha ahora, derecha) y el suin de derecha que lo remece (es tuyo, es tuyo) y otro jab de izquierda y un derechazo al hígado que hace doblarse al grandote y, cuando va cayendo, viene el gancho (parece que la galería volviera a gritar Dinamita, Dinamita) y el grandote cae más grande todavía y no puedo aguantarme y salto de mi caja y empiezo a contar y todos los vendedores cuentan conmigo (UNO) mientras la mujer sigue llorando y el campeón se acerca al auto (DOS) y le dice que lo disculpe (TRES) pero que él nunca ha permitido (CUATRO) que en su presencia (CINCO) una mujer tan hermosa (SEIS) sea tratada de esa manera (SIETE) y me parece que la mujer sonríe (OCHO) y algo le agradece o parece agradecerle (NUEVE) mientras el Chago se aleja del auto y nos sonríe (¡OUT!) cuando lo aplaudimos y lo abrazo y entre todos lo levantamos en andas, sin importarnos para nada que los helados se estén derritiendo en el pavimento y que el radiopatrullas ya haya llegado y tengamos que dormir en la comisaría y no nos importa que el negocio se haya ido a la cresta porque sabemos que, pase lo que pase, nunca más volveremos a tirar la toalla.
(“El otro round de Dinamita Araya” obtuvo, en 1982, el Primer Premio en el Concurso Nacional de Cuentos del Diario La Tercera)
***------------------------------------------------
LE JURO QUE FUE POR AMISTAD
 Le digo que los primeros que pasamos a buscar fueron los Medinas. Los cuatro hijos y el viejo. Los agarramos de a oscuras, ya bien dormidos, y no hubo más que sacar a cada uno de la rancha que se habían hecho al lado de la casa del viejo y después juntarlos a todos en el patio y llevarlos al camión. Al José, el mayor, lo conocía de cuando jugábamos juntos en el Estrella, los dos en la defensa, los últimos baluartes nos decían, por eso le dije “tranquilo, huachito, no te preocupís que es pura rutina”, pero igual tuve que darle un culatazo para disimular, porque mi teniente dijo que había que apurarse.
Le digo que los primeros que pasamos a buscar fueron los Medinas. Los cuatro hijos y el viejo. Los agarramos de a oscuras, ya bien dormidos, y no hubo más que sacar a cada uno de la rancha que se habían hecho al lado de la casa del viejo y después juntarlos a todos en el patio y llevarlos al camión. Al José, el mayor, lo conocía de cuando jugábamos juntos en el Estrella, los dos en la defensa, los últimos baluartes nos decían, por eso le dije “tranquilo, huachito, no te preocupís que es pura rutina”, pero igual tuve que darle un culatazo para disimular, porque mi teniente dijo que había que apurarse.Después pasamos a buscar a los Muñoces y a los Molina y completamos los diez, tirados en el piso del camión.
“Agáchense bien, no les vaya a llegar un tiro de sus compañeros”, les dijo mi primero Castillo y se rió, todos nos reímos porque era cosa sabida que ya no quedaban extremistas y mi teniente había dicho que con esos diez completábamos la cuota y el pueblo quedaba limpio.
- Y vos que eras impasable, José - dije, aprovechando que mi teniente se había ido a la cabina y podíamos estar más en confianza.
- Con su ayuda - respondió, mirándome apenas, con la cara pegada al piso - con su ayuda.
Al ratito llegamos al pueblo, que estaba casi igual que ahora, con sus tres cuadras de calle principal y algunas pocas casas desperdigadas en las otras calles de puro ripio y polvo.
El retén estaba donde mismo, en la calle principal, la única pavimentada. Ahí los bajamos y los echamos al calabozo.
- No los desaten - dijo mi teniente - porque mañana mismo los llevamos al Estadio.
“Primera vez que vai a jugar en el Nacional”, le dije al José Medina, porque en esos meses del 73 llevábamos a todos los extremistas a Santiago y ahí veían qué podían hacer con ellos. La verdad es que no habíamos llevado muchos, porque usted ya sabe que el pueblo siempre ha sido tranquilo se me huele que mi teniente andaba medio amostazado por eso. En otras partes, decían, las balaceras habían andado a la orden y nosotros no habíamos detenido a más de treinta, sobre todo en el campo, que era donde andaban más alzados.
- Después ni se van a acordar que nosotros existimos - me acuerdo que decía mi teniente - y todo porque en este pueblo de mierda nunca pasa nada.
- Si me hubiera tocado estar en Santiago - decía, y palabra que yo no lo entendía. No es que fuera cobarde, pero a mí siempre me ha gustado la tranquilidad y en el pueblo hasta amigos teníamos, por eso mismo volví después de todos estos años, porque tenía pensado quedarme a vivir aquí para siempre. Hasta le había echado el ojo a una quintita y en las noches soñaba con la huerta, llegaba a soñar con las lechugas, los repollos, las acelgas, sueños verdes si usted quiere, pero no del verde del uniforme sino del otro, ese verde tranquilo de los campos que dan ganas de echarse a dormir bajo los frutales.
Pero él no era para pueblo chico. El rico no va a sacrificarse por una chacrita ni va a gozar paseando por las calles llenas de polvo. Además que el oficial hace carrera en pura ciudad grande no más, dónde ha visto un general en pueblo chico, mientras que para uno es preferible ser sargento en pueblo chico que en ciudad grande. Ahí lo miran con respeto y lo saludan y no le voy a negar que hasta se puede hacer su negocito bajo cuerda, no mucho para que no se note, pero lo suficiente para casa y quinta, que era lo que yo soñaba.
Por eso sufrí con el traslado y por eso volví, a pesar de todo, para que vea lo mucho que los había estado extrañando.
Y no es que quiera sacarme el bulto echándole toda la culpa al teniente, pero desde el 11 que lo había visto amargado. Se lo pasaba en su oficina escuchando la radio y pensando. Tal vez qué pensaría, pienso yo, cuando en las noches nos mandaba a echar unos tiros al aire para puro meter ruido y sacarse la rabia, porque no es cierto lo de los ataques nocturnos que declaró después.
Por eso digo, en qué habría estado pensando todo ese tiempo, si a la mañana siguiente de agarrar a los últimos diez sacó un mapa del bolsillo y dijo que se lo había encontrado al viejo Medina.
- Para que vean cómo estaban preparando el asalto al retén - nos dijo, y mandó al Lloco González que se lo fuera a buscar. Y el Lloco, que era malo como él solo, se lo trajo a patadas y ahí se encerraron los tres todo el día hasta que empezó a oscurecer.
Los gritos del pobre viejo me ponían nervioso, ya me tenían medio loco, me iba a cada rato a las caballerizas para no escuchar pero igual sentía, y también vi cuando salieron con él, arrastrándolo como un trapo.
Mi teniente nos reunió y le brillaron los ojos cuando dijo: “Ahora vamos a ir a buscar las armas. Échenmelos a todos arriba del camión.”
Y así no más hicimos, pero no tan suave como al principio porque él nos iba diciendo que con esas armas los extremistas pensaban matar a todos los parientes, a más de nosotros, y ahí sí que yo tampoco aguanto porque una cosa es uno, que está para eso, y otra cosa la mujer y los niños, que no tienen la culpa de nada. Por eso los pateamos y los culateamos bien, aunque ahora lo evité al José porque no quería darle tan duro. Yo sabía que era bueno y si andaba metido en eso era nada más por engañado, no iba a cambia tanto desde los tiempos del Estrella, cuando me cuidaba las espaldas si me iba adelante, y yo a él lo mismo, usted debe saber cómo llega uno a entenderse cuando se juega juntos a la pelota, uno va conociendo a su compañero, lo ve si va jugando derecho, si no se quiere mandar las partes, si es orgulloso, o cobarde, todo eso lo sabe más que nada ahí, los dos últimos contra tres o cuatro delanteros, no me podía olvidar, y más rabia me daba y más duro les daba a los Muñoces, que nunca habían jugado por el Estrella y siempre andaban metidos en política y revolviéndola por los campos.
Les fuimos dando todo el camino hasta que llegamos a la mina donde había dicho el viejo que tenían escondidas las armas, pero qué íbamos a encontrar si estaba oscuro como nunca y las luces de las linternas se perdían por los recovecos y los matorrales. De todas maneras anduvimos su buen par de horas con el viejo a la rastra y dónde están, le decía mi teniente, y el viejo callado, como si se le hubiera olvidado hablar, como si ya no pudiera, entonces mi teniente y el Lloco González y un poquito nosotros, para qué le voy a negar, le dábamos con las culatas y también sus buenas patadas en los cocos para que dijera dónde, y más patadas y más culatazos hasta que el viejo dijo que era en otro lado, en un pirquén abandonado que había al otro lado del estero.
Otra vez nos subimos al camión y otra vez les seguimos dando, ahora con más tirria porque ellos empezaron a los insultos. Pacos maricones, traidores, y otras groserías por el estilo, así que seguimos y seguimos, porque usted sabe que uno empieza a calentarse cuando le sacan la madre y también cuando ve sangre, aunque no sea la de uno. Por eso, cuando llegamos al pirquén ya iban todos charquiados y ni con eso dejaban de insultarnos.
Al bajarnos vi otra vez al José, que se me había perdido entre tanto bulto y tanto desorden. Me bajó algo parecido a la pena cuando le noté la sangre en las narices y un ojo casi entero cerrado. Volvía a acordarme del Estrella y de las pílsener después de los partidos y me le acerqué como disimulando.
- Di donde están, José, que va a ser pa mejor.
Me miró con el único ojo que podía.
- No hay. ¡No hay ninguna! ¿Todavía no te dai cuenta de que no hay ninguna?
Le pegué un culatazo por porfiado y porque mi teniente me estaba mirando y después iba a decir que yo era amigo de los extremistas. Ya sabía que no me la tenía muy buena y que había andado diciendo que yo era un ladino y un arrastrado, quién sabe cuántas otras cosas más, y los tiempos iban harto peligrosos como para que anduvieran sospechando de uno. Por eso le pegué y le juro que todavía me duele cuando me acuerdo.
- Llévenlos a todos por delante - fue la orden.
Amarraditos de a pares los llevamos, alumbrándolos con las linternas para que no se nos fueran a escapar. Igual de repente tropezaban y había que pararse a levantarlos para que no se fueran separando.
Como a los doscientos metros llegamos al pirquén y mi teniente agarró al viejo y lo hizo arrodillarse.
Me parece estarlo viendo, bien enfocada la cara por la linterna del Lloco, con un goterón de sangre que le caía por la media barba canosa, las manos a la espalda y la cabeza agachada. Parecía un santo de estampita. Tal vez por eso me vino como un frío cuando mi teniente lo agarró de las mechas y le tironeó la cabeza.
- Ahora tenís que decirme la firme - le dijo - si no, te vai cortado.
El viejo lo miró despacito a los ojos, pero bien fijo.
- No haga más teatro y sea hombre. Dispare, no más, a ver si se hace famoso.
Parece que eso estaba esperando mi teniente, eso era lo que había estado esperando desde que se encerraba por horas y horas a escuchar la radio en la oficina, porque le afirmó el revólver en la sien y el tiro sonó seco, el viejo cayó de lado como un saco de papas, se fue de repente para la sombra, se nos desapareció de la vista, el teniente alumbró a todo el grupo y empezó el griterío y la balacera. No sé qué gritaban ellos ni qué gritábamos nosotros. Para qué le voy a decir que yo no disparé. También ayudé a echarlos al hoyo y les tiré tierra y piedras con las botas y recogí las vainas y me quedé callado todos estos años porque el que se iba de lengua ya podía irse despidiendo de este mundo.
Después me trasladaron, igual que a los demás, y para que vea que la vida es para la risa, a mí me mandaron a la capital y a mi teniente a un pueblo cagadita de mosca allá en el sur, por donde el diablo perdió el poncho.
Como le dije antes, yo no me hallo en ciudad grande. Por eso volví cuando me dieron el retiro.
Yo de usted ni me acordaba, para serle franco. Claro que tiene que haber sido un mocosito y diez años son diez años, es cierto, y veo que ahora ya se está pareciendo al José de cuando jugábamos por el Estrella. Lo único que puedo decirle es que cuando vi al José boquereando pensé que no era justo enterrar vivo a un amigo y le puse el fusil en la nuca y le largué un tiro para que no siguiera sufriendo.
Ya sé que usted no me lo va a perdonar, pero le juro que fue por amistad, le juro que era lo único que podía hacer por ese amigo.
***--------------------------------------------------
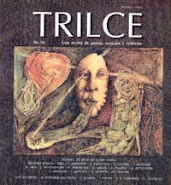








2 comentarios:
¡Espeluznante!
Preciosos relatos, de una exquisitez maravillosa. Emotivos, con una carga de sentimientos, que se introducen en el corazón y fluyen a través de los poros, formando parte de la narración...viviéndola con intensidad...
Fantásticos.
Atentamente un saludo...
Marcial
Publicar un comentario